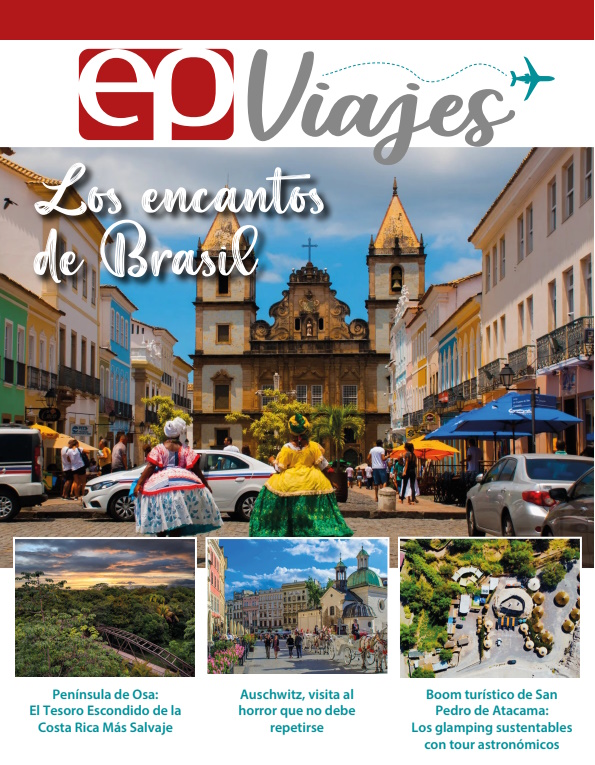Montserrat Martorell: Una pausa (en la casa del pintor Claudio Bravo)
El palacio de Claudio Bravo tiene el sonido de alguien que supo lo que era estar vivo, estar en movimiento, en lo inmóvil.
Por Montserrat Martorell*
Había estado dos veces en Marruecos y en esta, la tercera, entendí por qué el pintor chileno Claudio Bravo (1936-2011) había elegido como su nueva patria el país de África del Norte. No podía ser una casualidad que en 1972, con 36 años, hubiera decidido quedarse en Tánger y posteriormente en Tarudant, una ciudad emplazada en el valle del río Sus.
Porque para Bravo todo era arte y ese rincón, ese lugar tan lejano a nuestro país, era quizás el mejor pretexto para desarrollar cada una de sus obras.
 Pudo ser el clima, los colores o el lenguaje de su gente. Pudieron ser los rostros, los milenios, la vida acontecida antes de su llegada a una tierra que parece inventada. Pudieron ser sus murallas, su casco urbano, su tranquilidad, su paz, su ruido, su verde, su ocre, su aceite de oliva, su platería, sus alfombras.
Pudo ser el clima, los colores o el lenguaje de su gente. Pudieron ser los rostros, los milenios, la vida acontecida antes de su llegada a una tierra que parece inventada. Pudieron ser sus murallas, su casco urbano, su tranquilidad, su paz, su ruido, su verde, su ocre, su aceite de oliva, su platería, sus alfombras.
Pudo ser su historia, una que dice que Tarudant fue ocupada por los almorávides en 1056. Pudo ser su época dorada, su mezquita, su caña de azúcar, su algodón, su arroz, su añil. Pudieron ser sus mercados, su silencio, sus plazas, sus nueve puertas. Y en ese tránsito que es la ciudad, su refugio en medio de la nada y contra todo. Porque el palacio de Claudio Bravo tiene el sonido de alguien que supo lo que era estar vivo, estar en movimiento, en lo inmóvil. Cada rincón de esa casa te transmite un poco la personalidad de un hombre que sabía que estaba adelantado, que sabía que era de todas las épocas y de ninguna al mismo tiempo, que sabía que tenía que dejar algo, hacer algo, romper algo. Porque si algo nos dice esta casa es que Bravo llegó buscando su destino y nunca más regresó a Chile. Esa noción, esa imagen, eso que no se sostiene en nada concreto, lo sé cuando me siento en su silla/en su taller/en su pieza/en sus ojos (tal cual estaba al momento de morir: la misma paleta, los mismos pinceles, la toalla colgada). Lo sé cuando me siento a almorzar y miro la laguna artificial que me regala esos momentos que el tiempo no devuelve. Lo sé cuando miro el cielo y veo que las nubes intervienen el suelo. Lo sé cuando asimilo los contrastes, los matices, el desarraigo. Lo sé cuando voy pasando, deambulando, de pasillo en pasillo, de palmera en palmera, de arco en arco. Lo sé en cada lámpara, en cada luz, en cada sonido, en cada retrato, en cada objeto conservado, en cada fuente de agua, en cada pilar, en cada estante, en cada libro, en cada brocha.
Lo sé cuando me doy cuenta de la fuerza que tienen los colores, las siluetas, el ojo detrás del ojo, el ojo que mide, que observa, que teme, que calla, que conoce. Lo sé cuando me percato que el verde es más grande que todo, que los árboles son más grandes que todo, que el tiempo acá es infinito, que el ritmo es otro, que el dolor es otro, que la lluvia no alcanza. Este pedazo de tierra fue su lugar en el mundo. Que no se nos olvide su nombre.
*Periodista y escritora (autora de las novelas La última ceniza (Oxímoron) y Antes del después (LOM).