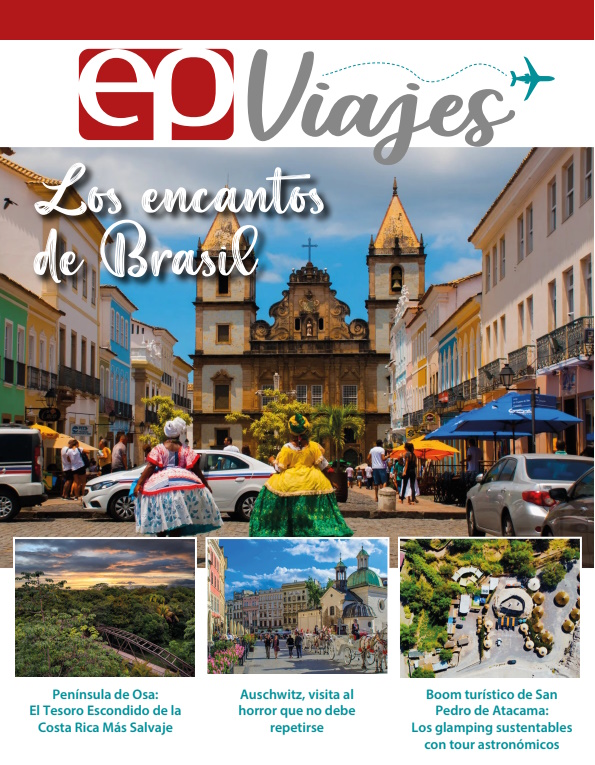A diferencia de otras fiestas tradicionales, la del Año Nuevo carece de significado profundo y sincero.
Uno al fin la celebra sólo para estar con la gente querida y armar un ambiente de sana diversión.
Claro, eso puede hacer de una cena y noche de año viejo, una jornada inolvidable, más no lo que realmente significa, que para mí no dice mucho por lo que más bien me parece una fiesta forzada.
Si, porque uno para cenar, compartir con tu familia o seres queridos, eventualmente bailar y disfrutar una noche de buena música, lo puede hacer todo el año y no esperar la arbitrariedad del cambio de año para hacerlo.
Para los que ponen en duda lo vacío de sentido de esta festividad les puedo contar que fue don Gaius Iulius Caesar, más conocido en la Historia como Julio César, que en el año 46 a. C. instauró el primer día de enero como el inicio del año. Se eligió enero porque era el mes del dios Jano (january, janeiro, janvier, januar) aquella deidad romana que tenía dos caras, con una miraba el pretérito y con la otra auscultaba el futuro, motivo suficiente en opinión del dictador, para que el año partiese en enero y no en marzo como conmemoraban pueblos más antiguos como los babilónicos o los mismos romanos que comenzaban su año con el ciclo agrícola marcado por el equinoccio de primavera.
Durante la Edad Media, muchos cristianos abandonaron el 1° de enero debido a su conexión precisamente con esas tradiciones paganas, y así el nuevo año comenzó a celebrarse en fechas religiosas importantes, como por ejemplo el 25 de marzo (fecha de la Anunciación). Sólo a finales de s. XVI, con la adopción del calendario Gregoriano, se instauró más o menos en forma progresiva, por lo menos en esta parte del mundo, el 1° de enero como fecha universal del cambio de año. Aunque en las culturas orientales de China o India aún en el siglo XXI se celebra el año nuevo en fechas distintas a Occidente.
Pero la verdad es que no hay ningún fenómeno natural que explique la llegada de un nuevo año, salvo ser una convención. No es fecha de fenómenos cósmicos, no hay estrellas guías ni eclipses ni solsticios, el sol no queda quieto y la luna puede estar llena, menguante o creciente indistintamente; el movimiento de traslación es un continuo cíclico que no se detiene ni experimenta pausa, y las constelaciones siguen el ritmo de su propio vaivén sideral ajenas al ajetreo de los fuegos artificiales, al descorche de espumantes o al ritmo de la pachanga.
Muchos me dicen que respecto de estos temas (y quizás también de otros) soy un poco aguafiestas, es probable, pero no podemos comparar la exagerada algarabía del Año Nuevo con el sentimiento de paz y amor que se respira en Navidad, vinculado al nacimiento de Jesús o a los solsticios ancestrales, o el excitante ambiente dieciochero simbolizando -correctamente o no- la independencia patria y los valores tradicionales de nuestra cultura; aún más, incluso sin ser cristiano, comprender el significado religioso que para muchos tiene la Semana Santa con toda su carga introspectiva y redentora. En todas estas se respira contexto y se intuye el sentido. Pero en el Año Nuevo, no.
En mi primera infancia pasamos muchos años nuevos en familia, reunidos con mis abuelos maternos y un gran lote de primos y tíos, más en la adolescencia, la fiesta se trasladó a casa del tío Leo. Después, entrando la juventud de amores y pololas, la cena en casa y luego salir a algún brillo a casa de amigos. Recuerdo una vez que fuimos a la Casa Milá o a Las Brujas, en tiempos que esas discos de La Reina eran un imperdible para las fiestas de cambio de año. Cuando nacieron los niños, pasamos diez u once años nuevos lejos del mundanal ruido, entre pañales y papas, sumergidos en los cerros de Quebrada Escobares, al borde de la piscina y la parrilla, mirando las estrellas y casi sin conteo de segundos para la medianoche. Sabíamos del momento crucial cuando por allá, detrás de los cerros, alcanzábamos a advertir en torno a la hora señalada un frágil resplandor de fuegos de artificio de alguna ciudad cercana. No había ruido ni fiesta y fuimos tan felices. Eran tiempos de niños pequeños y conversaciones bajo el cinturón de Orión. Reflexiones existenciales ineludibles cuando se mira al firmamento.
Es cierto que algunas veces vimos los fuegos artificiales de Valparaíso, la mejor experiencia es verlos ahí mismo, debajo de sus explosiones, embarcados en la bahía, o agazapado en una terraza; pero un par de veces basta, después es siempre lo mismo, los mismos cuetes y los mismos efectos, es como ver el Festival de Viña, el sermón de los curas en misa o el primer pie de cueca de la Bertita. Otras veces, cuando los niños eran más grandes, los vimos en Concón, desde los ventanales de la casa, o yendo a caminar con una botella de champaña a Higuerillas. Esas noches que teníamos invitados, preparábamos la cena desde la mañana, una mesa bien provista de pescados y mariscos, muses de alcachofa y palta, alguna carne asada y muchas ensaladas finas. Venía la familia de Santiago, los cuñados y las sobrinas, los primos, mi mamá y algunos tíos se dejaban caer, había chistes, tortas y karaoke, aunque confieso que después de los tragos y los abrazos, el llamado de Morfeo era inevitable, llevábamos casi 20 horas en pie preparando cosas ricas y pese a la juventud, la energía se agotaba.
Pero eran festejos como obligados, acostarse tarde era la norma, mientras más tarde te acostabas parecía que había sido mejor la fiesta. Tradiciones tan extravagantes como tontas, eso de las lentejas, las 12 uvas y los calzones amarillos, una tía daba vueltas a la manzana con una maleta, alguno arrojó al fondo de la champaña un anillo de oro para que el nuevo ciclo solar le trajera ese amor tan esquivo. Ridículo eso de abrazar hasta al guardia del edificio, dispensar saludos de éxito para el año nuevo a diestra y siniestra, como si de verdad a uno le importara estrecharse en abrazos con desconocidos, y lo que es peor, esa onda de seguir abrazando a gente más o menos cercana o compañeros de pega casi hasta la Pascua de los Negros, tradiciones que hacen de esta celebración un compendio de arbitrariedades culturales sin sentido ni sustento.
Con todo, igual uno aprovecha de hacer algo, quizás sea una excusa para invitar gente o ser invitado, aunque reconozco que eso lo hago siempre, cualquier fin de semana, cualquier día del año. Los últimos año nuevos los he pasado alejado de los estreses, acompañado de la gente que más quiero en Reñaca o Maitencillo, pero si por algún motivo cualquiera lo paso solo ¡feliz también!
Uno puede hacerse un picoteo con colemono o un reserva, poner un buen vinilo en la tornamesa o disfrutar de esas películas que me gustan indiferente del gentío, la comilona y el reguetón. Me adapto sin nostalgias ni melancolías, acostarse temprano es también fiesta, sobre todo si uno lo hace bien acompañado.
La fecha del año nuevo sin duda es una mera convención, de las peores del calendario gregoriano sin duda, por eso no doy crédito a tanta épica, porque en realidad para uno cada día es un día nuevo, cada amanecer constituye un nuevo año, como esta mañana, como cada mañana, una nueva oportunidad para vivir. Acaso es eso lo que sinceramente deberíamos celebrar en la intimidad de los afectos privados, celebrar el homenaje profundo a la razón de existir contemplando las fuerzas de la naturaleza y los derroteros humanos en busca de trascendencia.