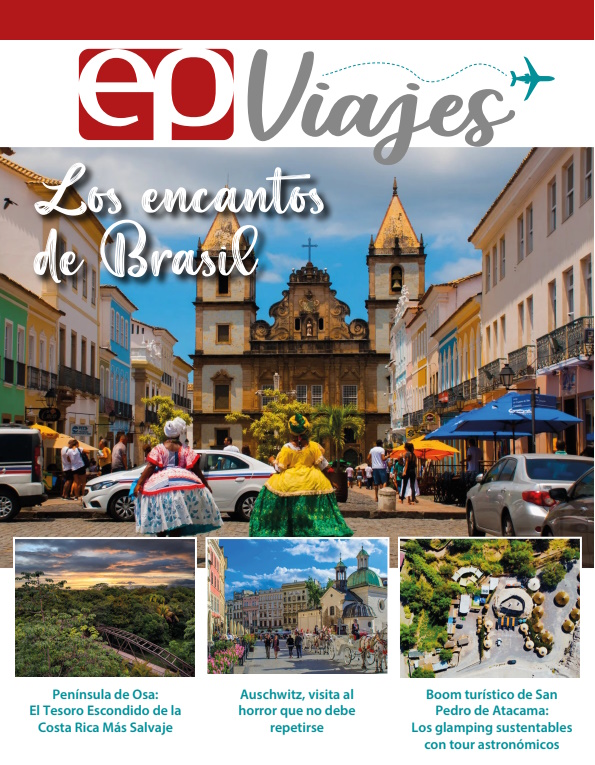50 años de “Nos habíamos amado tanto”: homenaje a la amistad, la Historia y al cine
Por Rodrigo Reyes Sangermani, periodista.
Hay películas que, más allá de su calidad objetiva, si es que es posible encontrar objetividad en un análisis fílmico, son capaces de transformarse en verdaderos íconos de la industria cinematográfica, muchas veces trascendiendo sus méritos estrictamente estéticos o los alcances de su temática y pretensiones discursivas.
Son películas que logran traspasar ciertos límites para convertirse en verdaderos clásicos para el gran público, objeto de estudio para la academia o en piezas de culto para los más cinéfilos, a lo anterior, sumaría la condición de ser películas que logran captar la fibra emotiva del espectador como uno, que se conecta con la historia y sus recursos expresivos.
Pues bien, un 21 de diciembre de 1974, hace exactamente 50 años, se estrenó en Italia, la película “Nos habíamos amado tanto”, del director italiano nacido en Trevico, Ettore Scola, para mí una de las más enormes cintas del gran cine; una película que despertó, desde que la vi por primera vez, la necesidad de ver y disfrutar del cine con otros ojos, y por supuesto, iniciar una frenética ambición de conocer más al séptimo arte, su historia, sus movimientos estilísticos, saber más de los grandes autores o tener una mejor comprensión de un lenguaje de infinitas dimensiones estéticas, poder conectarse con los personajes, el relato y la historia, y finalmente disfrutar y experimentar un mensaje conectado emocionalmente con nuestros sentidos.
Antonioni, Lumet, Godard, Truffaut, Ford Coppola, Herzog, Fassbinder, Peckinpah, Fellini, Saura, Huston, Ford, Leone, Risi, Montaldo, Tarkowsky, Resnais o Bergman fueron algunos de los directores que despertaron mi primer interés desde entonces, y luego alternando con los cines comerciales de la época, asistí a cuanto festival pude, ciclos de cine arte en el Normandie, pero también en Espaciocal, ese teatro boutique que había en la plaza Lo Castillo, o los ciclos nacionales de los centros culturales del Goethe, del Francés o de la Facultad de Artes de la Chile, o aquellas muestras que organizaba cualquier otra universidad; eran tiempos de una hermosa juventud que contrastaba con la opacidad de los tiempos de la dictadura.
Recuerdo que la primera vez que vi la película fue a fines de 1979, precisamente en ese viejo e inolvidable Normandie de la Alameda, epicentro de mis goces cinematográficos en los años 80; pero luego, la he visto decenas de veces, y cada vez que la veo, me emociono tanto o más que la primera vez, descubro nuevos matices expresivos, me conecto más profundamente con los protagonistas y le encuentro mucho más sentido a lo que Scola nos dice de la sociedad, de la política, de las relaciones humanas y del amor. Quizás sea, que uno con los años es capaz de entender mejor ciertos códigos que a la edad de un adolescente de 17 años que le permita descifrar mejor los esquivos recovecos de la propia existencia.
En “Nos habíamos amado tanto”, Scola realiza una comedia aparentemente inserta en la tradición de la commedia italiana, de la que el propio director ha sido protagonista tanto detrás de las cámaras como guionista durante los años 60 y 70, pero más allá de ese tono humorístico y trágico, sarcástico y a veces grotesco de una comedia social que describe lo mejor y lo peor de la condición italiana, Scola se atreve a ir más allá en la construcción de personalidades contradictorias y a veces incluso fallidas en sus alcances morales y, sin embargo, sentirlos a la vez tan humanos y queribles. Por eso el mérito de Scola no es quedarse en los elementos tradicionales del lenguaje de la comedia sino adentrarse en otros estilos, en la capacidad de tomar de otras fuentes del cine los elementos lingüísticos necesarios para convertir la película en un verdadero fresco de época y en una pieza de reflexiones filosóficas, con el propio cine como telón de fondo y la compleja construcción de la Europa de posguerra como escenografía.
En el filme podemos encontrar una herencia indisimulada a las corrientes neorrealistas del cine de De Sica o Rosselini, a quienes homenajea, pero también guiños al cine de Pietrangeli y Antonioni. Explora con la misma soltura y convicción el lenguaje de la Nueva Ola francesa, y aunque no llega al existencialismo bergmaniano, se arriesga a explorar la psique de cada uno de sus personajes sin compasión ni ambigüedades. A mi juicio, puede que “Nos habíamos amado tanto” sea una de las películas más hermosas de la década, y alguna de esas piezas únicas de la cinematografía mundial, y no se trata de una película perfecta ni mucho menos, pero exuda una honestidad conmovedora que logra momentos mágicos de extraordinaria belleza.
 Con un argumento aparentemente simple, Scola nos relata la historia de tres amigos compañeros de la resistencia contra la ocupación alemana, Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) y Nicola (Stefano Satta Flores), que se van reencontrando años después en la Italia de los setenta tensionada por las in/definiciones de una época de grandes cambios políticos y culturales. Como eje central del reencuentro de estos viejos amigos está la frustración que suponen los sueños insatisfechos, una duda permanente que pone en cuestión cuánto es posible mantenerse fiel a sus ideales juveniles o adaptarse a las exigencias de una sociedad que no terminan por comprender, y todo ello girando en torno a la presencia de una bellísima Luciana (Stefania Sandrelli) que, como los tres amigos que la pretenden, deambula angelical, frágil y confundida, tratando de amar y ser amada y conquistar sus propias quimeras acaso también lejanas o imposibles.
Con un argumento aparentemente simple, Scola nos relata la historia de tres amigos compañeros de la resistencia contra la ocupación alemana, Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) y Nicola (Stefano Satta Flores), que se van reencontrando años después en la Italia de los setenta tensionada por las in/definiciones de una época de grandes cambios políticos y culturales. Como eje central del reencuentro de estos viejos amigos está la frustración que suponen los sueños insatisfechos, una duda permanente que pone en cuestión cuánto es posible mantenerse fiel a sus ideales juveniles o adaptarse a las exigencias de una sociedad que no terminan por comprender, y todo ello girando en torno a la presencia de una bellísima Luciana (Stefania Sandrelli) que, como los tres amigos que la pretenden, deambula angelical, frágil y confundida, tratando de amar y ser amada y conquistar sus propias quimeras acaso también lejanas o imposibles.
El filme es también una espléndida metáfora de la historia del s. XX, la historia de las incertidumbres de la Guerra Fría que pretendía la construcción de modelos de sociedad excluyentes y al mismo tiempo, en un espléndido paralelo la propia historia del cine, quizás como por antonomasia, el arte del siglo, con citas evidentes como la recreación por ejemplo, de la escena de la escala de Odessa del filme “Acorazado Potemkin” de Sergei Einsenstein, o la escena magnífica de la Fontana de Trevi de la película de Federico Fellini “La Dolce Vita”, con los cameos del mismo Fellini y Marcello Mastroiani, ambos actuándose a sí mismos, como a la Sandrelli, en un efecto abismo de interesante narrativa.
A ambas puestas en escena se suman los homenajes a “Ladrón de bicicletas” o a películas como las de Godard, cuando Antonio (Manfredi) le habla a la cámara rompiendo el infranqueable e invisible telón del cuarto espacio que separa las realidades de la diégesis y del espectador, a quien Antonio interpela. Este recurso, la del actor dirigiéndose al espectador del cine, se logra magistralmente también, con el efecto teatral de congelar y oscurecer al resto de los personajes para dejar que el protagonista realice un monólogo reflexivo, como si los demás no lo escucharan, es un instante profílmico inspirado en una obra de teatro de Eugene O’Neill a la que asisten Antonio y Luciana, escenas que se repiten en dos niveles diegéticos, uno como actuación dentro de la actuación (en la calle de Roma a las afueras de la sala de teatro) y la otra como recurso fílmico del director (en la trattoria “El Rey de la Media Porción” en la Piazza della Consolazione).
Roma es la Roma reconocible y también una ciudad universal; es la Roma con sus calles, monumentos y rincones identificables, pero representa al mismo tiempo una ciudad cualquiera del mundo como escenografía de una película; en ese sentido se confunde la ficción y realidad, es lo que es y lo que pretende ser. La ciudad se transforma desde un fresco documental en blanco y negro con audios de radio y televisión de época y el colorido de la Europa de los nuevos tiempos; la transición de un mundo que quizás desaparece y con ello también las sinuosas utopías de la juventud que se desvaneces, evolucionan o se transforman, temáticas que también advertimos en las películas de Luchino Visconti “El gattopardo” (1963) y “Grupo de familia” (1974).
Más allá del contexto social y cultural de época, y pese al registro con innumerables toques documentales, el director incorpora al relato elementos propios del Realismo mágico latinoamericano, tan en boga en esos años, como son el diálogo de Gianni y Elide (Giovanna Ralli, en una actuación memorable) en el cementerio de autos (¿qué querrá decir esa metáfora?), o la tosquedad de Rómolo Cattenacci (un extraordinario Aldo Fabrizi) como cruda constatación de aquellos personajes oscuros pero humanos, víctimas de una época y de un sistema hecho para corromper a hombres sin convicción.
Las imágenes documentales dan realismo a la cinta, pero las transiciones (raccords) y la forma de fragmentar el relato con grandes elipsis y raccontos representan simbólicamente un nivel distinto de interpretación de las ideas asociadas al contexto histórico, que pareciera que todo lo determina; esa forma de filmar (y montar) nos sumerge en el ethos íntimo de los personajes, en los procesos internos del paso del tiempo, en la toma de conciencia del cambio. La forma en presentarnos el relato en la primera escena de la película, antes del gran salto al pasado, pareciera decirnos que en la interpretación de la historia es posible encontrar diversas miradas, ninguna mejor que otra, y probablemente todas complementarias.
Las actuaciones son tan entrañables y llenas de matices que es imposible no empatizar con los personajes; Nino Manfredi y Vittorio Gasmann ofrecen probablemente algunas de sus mejores actuaciones de sus carreras, que por supuesto, no es poco decir, y la música de Armando Trovaioli, eterno colaborador de Scola, con su colorido tímbrico y melódico, funciona impecable como telón de fondo de una época, entregando también toques de lirismo, fuerza y melancolía
En la universalidad de “Nos habíamos amado tanto” nos lleva por un camino que nos permite descubrir siempre nuevos detalles, pequeñas guiños narrativos que en sus delicadas capas expresivas nos conectan, finalmente, con lo más recóndito de nuestra conciencia salpicada de temores y esperanzas, y nos advierte que esta fragilidad existencial nos ofrece una perspectiva profundamente humana en la capacidad del reencuentro amable y amoroso con uno mismo y sólo a partir de aquello, de una lección de vida estrechamente vinculada al devenir de la realidad histórica y social que nos define y para la cual existimos.