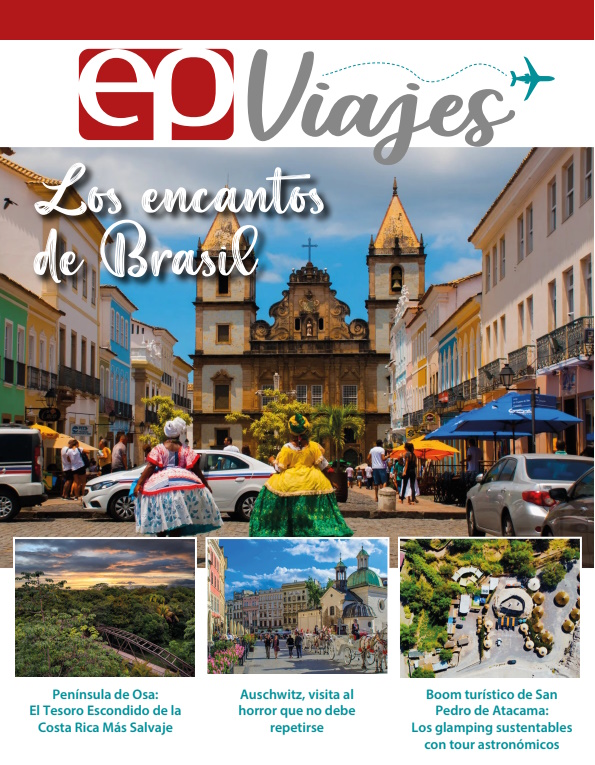Ronda una idea en la que la clase política casi siempre se empantana. La idea tiene que ver con la creencia -errónea a nuestro juicio- de que la gente cuando vota por un gobierno, incluso más allá del tamaño de sus mayorías, da un cheque en blanco para la ejecución de un programa de gobierno único, monolítico y excluyente, un mandato al gobierno electo para implementar su programa casi a cualquier costo, cuando en realidad son muy pocos los que siquiera leyeron el programa, menos adherir a una ideología o a una línea política exclusiva. Sin embargo, los vencedores se atribuyen el triunfo completo, no sólo el de sus circunstanciales mayorías parlamentarias ni la elección a veces sorpresiva de un presidente, sino -al parecer- también la voluntad del pueblo en pos de los conceptos planteados en campaña.
Con la experiencia adquirida desde hace casi 20 años en relación a una supuesta inestabilidad ideológica de nuestra base ciudadana votante, que veleidosa en sus preferencias electorales, intercambió gobiernos como se cambia de marca de detergente, una vez con Bachelet y otra con Piñera con asombrosa facilidad, o el amplio triunfo en primera vuelta de la derecha más dura mientras que un par de semanas después, ya en segunda, el electorado revierte el resultado hacia una izquierda que se jactaba de ser refundacional, asociada a sectores partidarios de ideas tan trasnochadas como muchos de sus viejos dirigentes políticos, por nombrar dos rápidos ejemplos. Debiera ser hora que nuestra clase política deje de una vez de creer que los triunfos electorales se deben a la preferencia de la ciudadanía por sus programas, como si estos estuvieran repletos de ideas estanco, como decíamos antes, excluyentes de otras, como soluciones sacrosantas.
Parte de esta lógica explica el fracaso del primer proceso constituyente, por ello la necesidad de incorporar en el balotaje de 2022 la sensibilidad del “socialismo democrático” al gobierno del presidente Boric, con el eventual malestar que eso pudo significar para sus aliados allende la centroizquierda, que ven cómo su programa popular se desvanece ante la realidad de los hechos políticos, pero también, de la evidencia prístina de los propios hechos sociales.
Todo lo anterior hace difícil gobernar, ¿qué en realidad quiere el electorado, qué representan los movimientos sociales, las marchas, qué dicen verdaderamente los cambiantes resultados de las votaciones en nuestro país de un tiempo a esta parte?
Por eso se hacen complejas las definiciones políticas, la dificultad de construir programas de gobierno coherentes ¿cuánto preservar de cada proyecto cuánto ceder? No son pocos los que prefieren atrincherarse en la idea de volver sobre los mismos eslóganes de campaña o aquellos que en cambio insisten negar la sal y el agua a los adversarios o desprecian el diálogo y el acuerdo como mecanismo formidable para abordar las demandas ciudadanas que de tan genuinas y honestas, para los dogmáticos a veces parecen contradictorias.
Las ideas escritas en el programa del conglomerado político que obtiene las circunstanciales mayorías no con necesariamente las deseadas por los electores, muchas veces la gente apenas supo que su candidato proponía tales o cuales materias, porque al revés de lo que la clase política pueda pensar, la ciudadanía finalmente no vota por su gobierno, veta al anterior, lo castiga, lo bota, y lo hace, prefiriendo un gobierno o un candidato del signo opuesto, que al poco tiempo, por cierto aparece también castigado en las encuestas, al darse cuenta sus propios electores que las promesas y los eslóganes no son fáciles de cumplir, y por parte de los que gobiernan (otra cosa es gobernar) el constatar que la política es más compleja de lo que parece, la satisfacción de las demandas no soportan el mero voluntarismo populista y ejercer el poder no es para nada una tarea fácil.
Sin duda, la ciudadanía demanda un buen sistema de pensiones pero sin tocar sus ahorros previsionales, por ejemplo; un país con mayor justicia social, un estado de bienestar que garantice oportunidades para todos pero sin sacrificar las libertades que puede dar el desarrollo y el crecimiento; mejores empleos y salarios pero acceder a mejores y más variados bienes de consumo; una adecuada proyección y profunda protección para las diversas identidades culturales pero no la ficción de la plurinacionalidad; mejores instituciones políticas pero no la eliminación de éstas; una preocupación central en la defensa de los DD.HH. pero enfrentar con decisión la crisis de seguridad y delincuencia que vivimos a diario todos los chilenos.
Mucha de estas aparentes contradicciones salieron a la calle a protestar tras la crisis de octubre del 2019, pero no se trataba de sólo una demanda, no un se trataba de un Chile unívoco, sino de una variedad de demandas propias de un país modernizado a una velocidad distinta que la del progreso de su propia educación, pero una vez más, parte importante de la clase política, sobre todo aquella que denostaba la vieja práctica de los últimos 30 años, cayó en las mismas paradojas que tanto criticaban, alejándose de las inquietudes sociales más diversas para construir una solucionática ensimismada y arrogante.
En fin, estamos ad portas de un nuevo proceso constituyente, muy legítimo aunque a algunos no les guste, que debe poner por delante el diálogo y no la imposición, el Chile de todos y no el de algunos, el respeto por el adversario y la fraternidad como llave maestra en la construcción de soluciones duraderas, la profundización de nuestra democracia con mayores estadios de participación y, sobre todo, una clase política consciente de su desafío. No hacerlo ahora sería un desastre, por eso es que urge que nuestra clase política, los sectores que gobiernan y los que son oposición, los ciudadanos de a pie que sólo opinamos, pensemos sólo en el futuro y no en las pequeñas ganancias de unos pocos, porque si Chile puede ser un mejor país deberá empezar a hacerlo desde ahora, para que las futuras generaciones puedan aprender de nuestros errores y pavimentar un nuevo trato ciudadano, inclusivo y solidario.