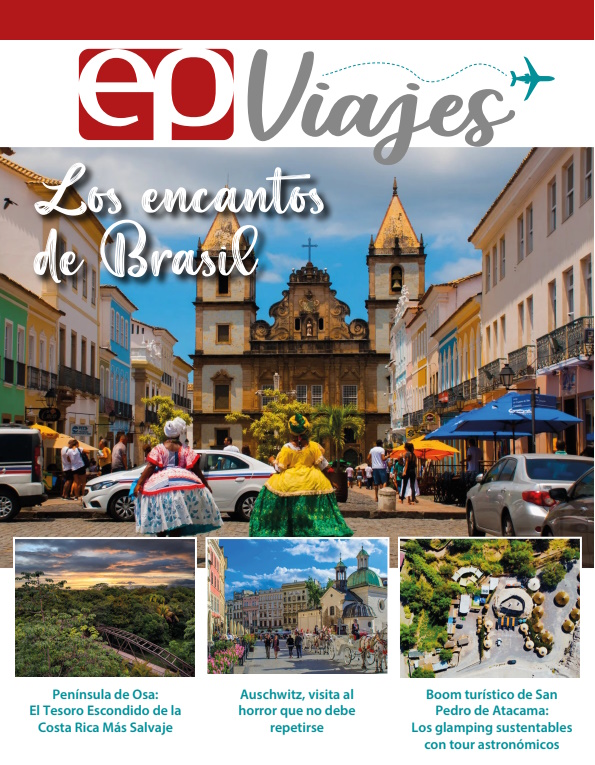El candidato perfecto: de quimeras y otros demonios
Por Miguel Reyes Almarza, periodista e investigador en pensamiento crítico.
En medio de la peor crisis de gobernabilidad que hemos podido vivir durante la ya eterna transición a la democracia y estando ad portas de la redacción de una nueva carta fundamental que se sacuda completamente de los infectos resquicios del pasado es que se desarrolla, de manera espontánea y muchas veces falaz, la clásica discusión acerca del casto perfil que debieran ofrecer aquellos ciudadanos que buscan ocupar un cargo de representación ciudadana.
La eterna discusión acerca de la integridad de los candidatos se convierte en una suerte de llamado deontológico del cual estriba una irrenunciable condición de perfección. En otras palabras, la audiencia masiva, esa conocida como la gran mayoría, vuelve a caer en la fatídica trampa de buscar al ciudadano ejemplar, aquel que guíe los destinos de nuestra nación ostentando una vida irreprochable, sacrosanta y tan inmaculada que evite las tentaciones que derivan irremediablemente del poder.

Vamos por la vida tanteando a los políticos con una vara que tiene como unidad de medida guarismos suprahumanos, intentando así ponderar la acción ciudadana con un desempeño ético y moral sin error posible. Con toda libertad, buscamos liderazgos idealizados al punto de lo imposible, como los que anhelaba Kant para dirigir el orden civil, o esos que luego de múltiples ciclos de recursividad se transformarían en el übermensch de Nietzsche, aquel superhombre resultante de la maduración social. Seres completos, radicalmente perfectos y altamente comprometidos con la civilidad.
Sin embargo, tales entes son escasos. Y no es que se proponga aquí una mirada fatalista acerca del individuo, sino más bien pragmática y realista. El ser humano por definición es una especie mutante, en costumbres y valores, y por tanto difícilmente está ajeno de contradicciones, conflictos y errores. Desde nuestra propia naturaleza, aquel ideal inmaculado no es más que una quimera, animal fabuloso con cuerpo de cabra, cabeza de león y cola de serpiente. Un ser imposible.
Como parte de una sociedad que necesita urgente definir su hoja de ruta, aparecemos tibios esquivando nuestra responsabilidad cívica usando como argumento la ausencia de líderes impolutos, bajo el peligroso aforismo de “todos los políticos son corruptos” o “Izquierda y derecha es la misma basura”. Un cóctel de generalizaciones falaces como falsas analogías que carecen de todo razonamiento y que son absorbidas casi por osmosis amplificadas por los numerosos y redundantes discursos de los medios masivos que, más allá de ayudar a que la sociedad desarrolle su propia interpretación de los hechos, se sirve de aquella gran masa para anticipar motivaciones políticas y sectoriales.
Derivado de lo anterior, el patrocinio a los candidatos independientes se vuelve esquivo producto de la desconfianza de la población que vincula a cualquier candidato a representante -solo por el hecho de querer participar en política- a los “sospechosos de siempre”, esos que desde la dictadura han abusado sistemáticamente de la confianza del electorado sirviéndose históricamente del privilegio ciudadano. La gente no confía, las escuelas no enseñan de civismo y los medios caricaturizan la actividad de forma que no es posible desarticular tan peligrosa generalización. Lo mismo se extiende para las elecciones presidenciales, donde se sospecha inmediatamente de aquellos postulantes sin “tradición” política, esos que eventualmente podrían producir un cambio precisamente por su distancia con la cultura de poder reinante, pero que terminan despreciados, ya sea por omisión o acción de los votantes, quienes en su mayoría consolidan a los operadores de siempre bajo la premisa de “mejor diablo conocido que diablo por conocer”.
Nunca seremos gobernados por ángeles, por extensión ningún ser divino tomará las riendas de nuestras naciones, eso debemos tenerlo muy claro, más aún cuando los encargados de fabricarlos e integrarlos en sociedad tampoco son una muestra de moralidad y rectitud. Los escándalos de corrupción y delitos asociados a la mayoría de las instituciones religiosas son una muestra clara acerca de la condición humana y su compleja relación con el poder. Por lo mismo, es necesario comenzar a participar activamente de la comunidad para así -con el paso del tiempo- poder ir eliminando, paso a paso, la mayor parte de esa corrupción de base y evolucionar hacia una sociedad más justa y honesta.
Porque, cuando hablamos de administrar un país y sus recursos, no es lo mismo robar un banco que haber tenido una multa por exceso de velocidad. Recibir un pago para favorecer a un grupo de empresarios jamás estará al nivel de usar un lenguaje inapropiado en eventos formales. Es inaceptable considerar que acciones ilegales que inciden en el bienestar de todos puedan estar a la altura de aquellas faltas de responsabilidad limitada. Aquí hay que ser claros, y no se trata de relativizar todo sino de ponderar en justicia de acuerdo al contexto que nos toca vivir. Hay errores públicos, que dañan al cuerpo social en su conjunto y privados, que impactan en la persona y su entorno reducido y que están muy lejos de definir su estatuto moral. Ponerlos a todos en la misma balanza es particularmente inaceptable.
Mientras jugamos al empate, bajo la premisa del todo gratuita que implica esperar al mesías de la política, gana el sistema, tal cual lo conocemos, inamovible y lejano, turbio y mezquino, que se escuda en la poca voluntad de los ciudadanos para articular como fiscalizadores. La política a escala humana, con los candidatos menos contaminados, incluidos aquellos con menor preparación – o “experiencia de robar y mentir” como cantaba León Gieco en los Salieris de Charly- nos ayudará a poner los pies sobre la tierra, hacernos más responsables y de paso ejecutar, al fin, una acción de mejora constante que agradeceremos en los años venideros. Lo necesario debe imponerse a lo imposible.