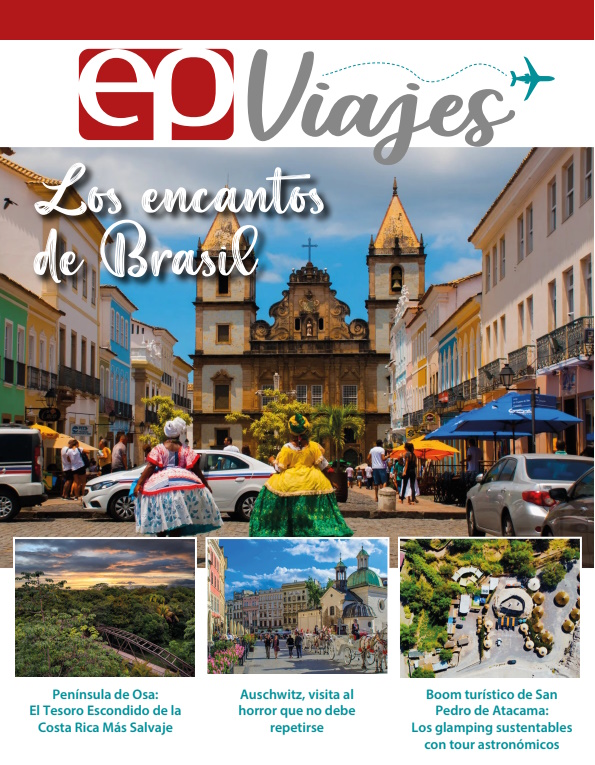Cómo rescatar un país desquiciado
Cuando la existencia de problemas en un país -¿cuál está libre?- se instrumentaliza para hacerse del poder, refundar sus bases institucionales, o simplemente hacer la catarsis de esa rabia u odio tan fácil de alimentar, entonces es posible afirmar que se ha perdido o comienza a perderse el quicio.
Por Javier Edwards Renard *
El quicio es esa parte de una puerta o ventana que la encaja en el marco, gracias a las bisagras, y que, por tanto, le permite cumplir su función: abrirse y cerrarse, ser esa puerta o ventana que cumple la función de acceso, ventilación y protección. Perder el quicio es, en el lenguaje coloquial, perder el eje que permite que algo opere naturalmente de acuerdo con su función.
En el mundo social, en la construcción de un país o Estado -la gran casa política- el Estado de Derecho, una cultura de la civilización son maneras a través de las cuales creamos el quicio social, el elemento que une y genera los espacios de entrada y salida de personas, ideas, y permite la solución pacifica de conflictos. Estoy pensando, claramente en una metáfora, en una imagen capaz de mostrar lo que implica construir la casa social con sus accesos y ventilaciones, con sus mecanismos de autoprotección.
Cuando el espacio social pierde el control respecto de su propósito esencial se desquicia, pierde el eje, se despedazan sus instituciones, el ordenamiento jurídico, las estructuras se desestabilizan y van desmoronando hasta una completa desarticulación. La historia está llena de ejemplos de países, comunidades, instituciones, sistemas desquiciados; no muchos de ellos han sobrevivido y, cuando lo han logrado, han salido transformados o deformados, con una herida difícil, sino imposible de curar.
El quicio de una sociedad, de un país, es la civilización y valga aquí el alcance que da a ese concepto Norbert Elias cuando dice, que ésta: “…se refiere a hechos muy diversos: tanto al grado alcanzado por la técnica, como al tipo de modales reinantes, al desarrollo del conocimiento científico, a las ideas religiosas y a las costumbre, si se trata de comprobar cual es, en realidad, la función general que cumple el concepto de -civilización- llegamos a una conclusión muy simple: el concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos dos o tres siglos lleva de ventaja a las sociedades anteriores o a las contemporáneas -mas primitivas.”. La idea de civilización es moderna y sólo hay que mirar un poco antes del siglo XVI para ver como, aún en espacios culturales sofisticados, lo que imperaba eran sistemas bárbaros de una arbitrariedad sin límites. Incluso en el medio mismo de la civilización moderna, hemos podido ver perdidas de quicio, de juicio, de sentido que han generado periodos de barbarie, de retroceso, de violencia altamente destructivas.
En Chile hemos perdido varias veces el rumbo, nos hemos desquiciado seriamente en más de una oportunidad, pagando un alto precio, para el país pequeño y esencialmente pobre que somos. La última vez que perdimos el eje del sentido, fue en esa entente innegable que funcionó como las inseparables caras de un mismo y único proceso histórico: la revolución socialista liderada por Salvador Allende; el quiebre del diálogo político y la destrucción de la economía, y la reacción golpista que nos instala, por 17 años, bajo una dictadura militar de signo político inverso. Paradoja desquiciada: el miedo y la amenaza a una dictadura marxista, nos llevó a la vuelta de mano inevitable, a una dictadura fascista. El país perdió el juicio poco antes o después del 70 y no lo volvería a recuperar sino hasta el año 89, con el triunfo del No y la recuperación tímida de la democracia en un proceso de transición complejo pero que civilizadamente nos condujo de vuelta a la estabilidad política, social y económica. A un progresivo hermanamiento, al menos aparente.
Sin embargo, y porque los procesos sociales no son simples, después de 30 años de estabilidad e indiscutible progreso, pero también de mucha ceguera, bajo la apariencia quedaron sepultados u ocultos graves problemas sin resolver, odios que esperaban su momento para reaparecer cobrando cuentas impagas.
Es cierto, el 18 de octubre pasado, el estallido social no fue un fenómeno del todo imprevisto. Cuando el rio suena, y este país venía sonando hace tiempo, piedras trae. Desigualdad, insensibilidad empresarial, una casta política desvinculada de su verdadero rol, un deterioro agudo de la educación y la ética, corrupción, la instalación profunda y destructiva del narcotráfico, el deterioro de las instituciones, la aparición de una casta de políticos sin escrúpulos por lado y lado, la codicia, la envidia, el resentimiento, todo se fue instalando para generar la tormenta perfecta.
La masividad de las manifestaciones pacíficas hace creer en la autenticidad transversal del descontento en un país cansado de trabajar sin ver la distribución justa del exitoso resultado macroeconómico. Al mismo tiempo, sin embargo, la organizada violencia con la que ciertos grupos dejaron al país colapsado por casi tres meses, antes de iniciarse la inesperada pandemia, da espacio para pensar que algo venía tejiéndose para llevar al país a la desestabilización total. Cambio de Constitución, de sistema, de país, por la razón o por la fuerza. Civilización o barbarie. Confusión total respecto de los actores tras todo el fenómeno y una pérdida de discurso total por parte del Gobierno en ejercicio. Un país fuera de quicio. Que el virus de hoy no nos haga olvidar las llamas.
A poco andar, el despertar social, el Chile de las dignidades condujo a la ruptura del diálogo civilizado, a la pérdida del sentido de comunidad en un país que se ha mostrado capaz de renunciar con indiferencia a la ética del respeto. El reclamo instalado contra el sistema se funda en que el sistema no ha dado lo que prometió, al menos no a todos (utopismo o ingenuidad), lo que no es lo mismo, ni tiene el mismo valor de fondo, que el reclamar porque lo prometido no era esencial, lo verdaderamente humanizador. De esta manera, el descontento espontaneo y comprensible se convirtió en herramienta útil para los agitadores políticos que apelan a la envidia de la cosa, de la riqueza del otro, del consumo imposible, transformando el despertar legítimo y necesario en estallido espurio e incivilizado.
En este enfrentamiento que no ha cesado -sólo está en azarosa pausa impuesta por la pandemia- hemos perdido el sentido de la dignidad para dejar que campee el oportunismo y la violencia. La legislatura se ha convertido en la imagen de una diputada corriendo frenética en el hemiciclo de la Cámara, en un acto sin verdadero significado político; el problema mapuche se ha transformado en una historia manipulada para legitimar el terrorismo y la utilización de un pueblo abusado como punta de lanza para mantener vivo el conflicto al margen del acuerdo; las policías han perdido su legitimidad, lo que confunde acto policial con acto delictual borrando las fronteras indispensables entre lo debido y lo prohibido; en nombre de la libertad, la igualdad, las minorías discriminadas, en nombre de las víctimas de la violencia de instala una nueva violencia, tan ilegítima como la primera. La violencia es violencia no importa de donde venga. Confusión. Esa es la cultura de la barbarie en que estamos instalados.
¿Y cómo recuperar el rumbo? Dice también Elias, “…solo se sostiene una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren solo gozar el fruto [sin aportar a él], la civilización se hunde…”.
Hoy en nuestro país, muchos hablan de cultura y creen que es una palabra mágica. Se dice que debemos defender nuestra cultura. Pero cultura a secas -salvo que hablemos en alemán- es un término vago, inacabado. Para recuperar el quicio perdido, la mirada debe instalarse en una cultura de la civilización. Culturas existen muchas: bárbara, caníbal, mafiosa, del consumo, dogmática, totalitaria, del odio. Todo es cultura. Lo que se ha perdido y debemos recuperar es el sentido de la civilización. Se ha abandonado el conocimiento efectivo y serio que se acumuló por siglos para sacarnos de lo crudo a lo cocido y estamos en la etapa de lo podrido. También necesario releer a Levi-Strauss. Pero no solo debemos leer, sino que debemos exigir a nuestros políticos desde Jadue a José Antonio Kast, los que estén más allá de esos extremos y todos los que estén en el medio, que nos devuelvan un país en paz con capacidad de avanzar civilizadamente hacia un desarrollo justo. El desarrollo pleno o sólido no se construye en treinta años, pero podemos pedir que los años que tome lo hagamos con responsabilidad social.
La tarea no es fácil, pero debemos exigir que todos pongamos manos a la obra. Especialmente en medio de esta pandemia que sólo ha venido a hacer más complejo el escenario. La solidaridad comienza por vernos todos como pasajeros del mismo barco, y la tarea consiste en evitar que naufraguemos por negligencia, por codicia económica o ambición política. Recuperar el quicio es comprender que los países no se construyen sólo con las ideas de unos pocos sino con fórmulas que recojan las necesidades de todos, porque ninguno de nosotros sobra: ni el descendiente de un pueblo originario ni el más reciente inmigrante; ni el más pobre ni el más rico. Recuperando o construyendo una cultura de la civilización podremos dialogar en respeto y solidaridad. Y este esfuerzo, que nos involucra a todos, compromete con especial responsabilidad a los que hoy ejercen funciones de comunicación. Hay que fortalecer el diálogo serio. Esto no puede olvidarse cuando estemos pensando en esa constitución que queremos volver a escribir, tampoco que el camino al desarrollo es más largo y lento que el que conduce a la pobreza, o que buscando una igualdad utópica muchos han cortado o perdido la cabeza o la libertad.
*Abogado Universidad de Chile, Magister en Derecho Europeo de la UAB (Barcelona, España) y LL.M. en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario de Fordham University (Nueva York) profesor de derecho comercial, crítico literario y columnista por más de 25 años en distintos medios, y Magister en Literatura Comparada (c), de la UAI.