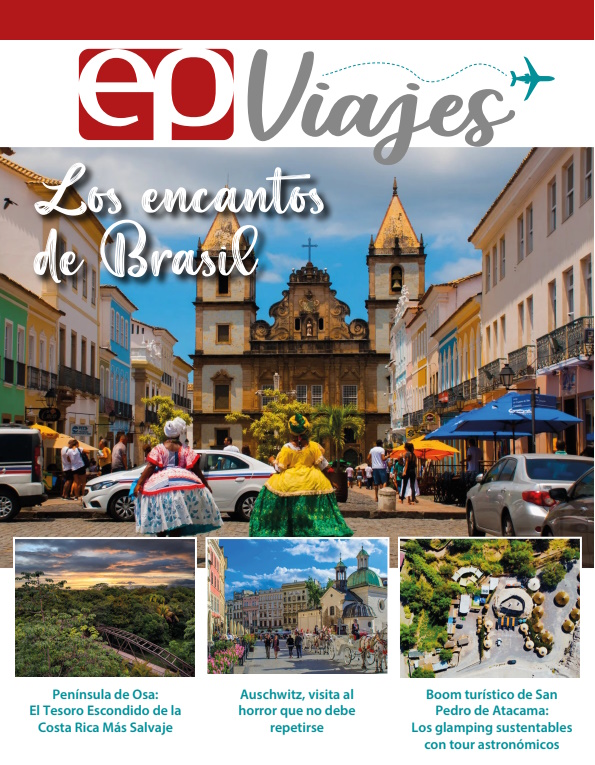Francisco J. Lozano: La desolación del virus (España en su encrucijada)
Pero, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra una amenaza invisible que se cuela por todos los resquicios de nuestras rutinas aprovechando eficazmente cualquier oportunidad que se le ofrece? Quizá no haya ‘una mejor manera’ sino varias maneras posibles, con sus pros y sus contras. Si algo se ha podido comprobar en estos pocos meses de evolución de la pandemia es que ha habido tanta recetas como países.
Por Francisco J. Lozano*
Una pandemia largamente anticipada por la comunidad científica especializada, aunque con escasa receptividad política y mediática cuando hubiera podido ser eficaz, ha barrido nuestro planeta en pocos meses, alterando nuestro modo de vida con una profundidad y duración todavía por evaluar. A cada uno de nosotros, individual y colectivamente, nos ha sorprendido en mitad de nuestra cotidianidad y nos ha asustado en mayor o menor grado en función de la cercanía del impacto de ese virus en nuestro círculo de afectos o en nuestro rango de necesidades. Del escepticismo al miedo, de la inacción a la acción, del ninguneo a la perplejidad, la velocidad del cambio en las actitudes de las personas y de las naciones ha sido poco homogénea pero el peso de los acontecimientos lo ha hecho inevitable, sin excepción.

¿Qué estábamos haciendo el día en que ese virus microscópico irrumpió en nuestra agenda vital? Estoy seguro de que no nos resultará difícil responder a esta pregunta, ni ahora ni dentro de unos años, porque el evento que estamos viviendo es de esos que pueden marcar a toda una generación. Otra cosa es describir cómo nos encontró, desde un punto de vista anímico, existencial. La respuesta a esa cuestión es mucho más compleja porque entra en el ámbito de lo subjetivo, si hablamos de personas, y del juicio político o sociológico, si hablamos de colectivos o naciones. En este último terreno, siempre espinoso, el Covid-19 encontró un paisaje abonado para avanzar plácidamente. China y Estados Unidos seguían a la greña comercial y tecnológica en su lucha por la hegemonía mundial, los rusos, tras su sueño imperial y la recuperación de su espacio vital, los europeos, buscando cómo salvar su Unión tras la partida de los británicos, y estos negociando cómo fortificar su isla con las toneladas de libras esterlinas que prometieron recuperar a esa exigua mitad de los suyos a los que convencieron para romper con el club europeísta. Podríamos seguir este recorrido pre-pandemia por las tensiones sociales y políticas en América Latina, en fase de ebullición, y por el polvorín siempre a punto de explotar en cualquier rincón de Oriente Medio, etc.
¿Y a los habitantes de las Españas? ¿Cómo nos encontró el virus mientras se iba expandiendo sin ruido y sin freno por nuestras ciudades en las semanas previas a la declaración del estado de alarma por parte del presidente socialista Pedro Sánchez, el 14 de marzo de 2020? Pues nos encontró crispados, intensamente crispados. Hacía apenas dos meses que se había conformado un gobierno de coalición entre el socialismo moderado del PSOE, renacido a duras penas de sus fragilidades internas e históricamente ligado a la gobernabilidad del país, y el izquierdismo combativo y más ideologizado de Unidos Podemos, un partido con pocos años de vuelo surgido de las acampadas callejeras de los indignados tras los ajustes de la crisis del 2008. Este ensayo de gobierno de las dos principales izquierdas, que fue posible tras la defenestración del poder (mediante una trabajada moción de censura que contó con el apoyo condicionado de los nacionalismos vasco y catalán) de un Partido Popular lastrado por el estigma de la corrupción, se puso en marcha el 13 de enero de 2020 y el estado de alarma se decretó cincuenta y dos días después, a mitad de los cien días de gracia que se suele conceder a cualquier nuevo gobernante. En ese breve espacio de tiempo la crisis territorial parecía haber iniciado una tímida desinflamación, con el ensayo de una etapa nueva, que se dio en llamar ‘de diálogo’, entre el Gobierno central y los partidos independentistas catalanes. Se intuía un camino complejo pero imprescindible porque, en paralelo y como aviso para navegantes, el país había experimentado un aumento del nivel de radiación de los postulados más rentables de la derecha extrema (la amenaza externa de la inmigración y la amenaza interna del secesionismo) cuyo fruto fue la entrada contundente de VOX en las instituciones.
La crispación que no cesa
Así nos encontró el Covid-19. Con un arco político tensado entre una derecha con querencia a arrastrarse hacia sus márgenes, a la mayor gloria de una patria monolítica, y un gobierno de izquierdas surgido de una visión completamente opuesta de las Españas, que, apoyándose en un precario apoyo parlamentario, tenía por delante el reto de cuadrar un círculo vicioso que llevaba años retroalimentándose. Así nos encontró, altamente crispados y distraídos de cualquier otra tarea que no fuera desgastarnos entre nosotros. Cierto es que también nos hubiera encontrado así en no importa qué día y hora de esta última década, marcada con intensidad por las heridas sociales de la gran crisis económica e institucional surgida del 2008. La crispación ha sido la tónica dominante en todos estos años, traducida en una incapacidad absoluta para ponernos de acuerdo en un mínimo común denominador a partir del cual empezar a construir algo que nos haga avanzar unidos para afrontar los retos monumentales que nos esperan sin lanzarnos la historia a la cabeza.
Quienes albergaran la esperanza en que la pandemia, con su indudable carga disruptiva capaz de someter nuestra realidad en un abrir y cerrar de ojos, pudiera también servir de catalizador de una comunión temporal entre fuerzas políticas y sociales que durase mientras esta amenaza superior no fuera superada, no habrán podido evitar sentir una gran decepción conforme los plenos parlamentarios se cargaban de acritud, nuestros líderes escenificaban sus antipatías personales sin pudor y los opinadores mediáticos azuzaban los ánimos de sus consumidores de opinión habituales, en un endemoniado círculo de afinidades electivas en las que, quien más quien menos, todos solemos caer. Así lo he vivido yo también al comprobar, día tras día de férreo confinamiento, cuán sólidos son los marcos mentales que han alimentado esta crispación y cómo, ni siquiera en los momentos de mayor dolor por las pérdidas de vidas humanas, se ha atisbado un indicio de empatía efectiva (acuerdos desde la generosidad) y afectiva (ayuda sincera y sin tacticismos especulativos) entre, al menos, el principal grupo de la oposición y el Gobierno, o entre territorios con intereses contrapuestos, actitud sin la cual ningún otro asunto podrá abordarse con posibilidades de éxito.
Cuando el presidente Sánchez se dirigió, con aire entre solemne y compungido, al conjunto de las Españas para revelarles que estábamos a punto de entrar en un túnel oscuro por un tiempo incierto y comunicarles su intención de aplicar el estado de alarma, confinar a toda la población e integrar la gestión sanitaria de la pandemia y el control de todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo los mandos de los respectivos ministros de Sanidad e Interior, buena parte de las Españas cobijadas bajo sensibilidades heterogéneas en sus ropajes autonómicos (ya fueran ideológicos o identitarios) sintieron crujir sus costuras. Asumiendo la gravedad de los informes técnicos y científicos que se supone que habría recibido en esos días, el presidente estaba emitiendo un doble mensaje de unidad: a la ciudadanía, unidad de sacrificio y disciplina para, a la manera del ‘sangre, sudor y lágrimas’ de Churchill, superar juntos, jóvenes, adultos y ancianos, todos solidariamente, una amenaza de la que lo peor estaba por venir; a la clase política, unidad de acción frente a un virus que no conoce fronteras. Tras más de dos meses de reclusión y fuerte restricción de movimientos en todo el territorio nacional, sin excepciones, es un hecho que la ciudadanía, en parte por un cierto sentido del pudor y del deber ante la labor abnegada y extraordinaria de todos los trabajadores de la salud, y en parte por puro y humano miedo, estuvo en general a la altura de lo que se le pidió. Pero la clase política española quedó lejos de ser un ejemplo edificante de unidad frente a la adversidad, una carencia de la que, por cierto, ni la política europea ni la mundial han salido tampoco bien parados.
Cuando nadie sabe nada
Pero, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra una amenaza invisible que se cuela por todos los resquicios de nuestras rutinas aprovechando eficazmente cualquier oportunidad que se le ofrece? Quizá no haya ‘una mejor manera’ sino varias maneras posibles, con sus pros y sus contras. Si algo se ha podido comprobar en estos pocos meses de evolución de la pandemia es que ha habido tanta recetas como países. Recetas que muchas veces se han tenido que ir modificando sobre la marcha conforme se iba aprendiendo un poco más de la naturaleza del virus. Sólo el tiempo y un análisis riguroso y sosegado, de carácter supranacional, podrán aportar pistas más sólidas sobre qué estrategias han funcionado mejor, cómo y por qué. Más nos vale aprender para la próxima pandemia y contar con el manual de instrucciones del que hemos carecido para la presente. En todos los países y por parte de todos los gobernantes a los que les ha tocado lidiar con esta crisis sanitaria los errores han sido múltiples y convendrá conocerlos para evitar repetirlos. También en las Españas. Algunos de los errores que se analicen serán imputables a un conocimiento insuficiente por parte de la comunidad científica mundial del enemigo al que nos enfrentábamos y se han ido enmendando sobre la marcha. Otros errores podrán, sin duda, ser atribuibles a una gestión apresurada, torpe o las dos cosas a la vez, sometida a la implacable presión del daño inmediato. Por último, es probable que se hayan cometido algunos errores importantes que puedan ser enjuiciables. Me refiero a las circunstancias en que se han producido miles de fallecimientos en residencias de la tercera edad a lo largo y ancho del país, representando, hasta el día de hoy, 19.000 de los más de 27.000 muertos por Covid-19. No hay palabras para describir esta tragedia en un colectivo indefenso no sólo ante el virus sino, mucho peor, ante un silencio clamoroso de las administraciones que, por competencias o por cercanía, más debieran conocer su situación previa y sus carencias. Negligencia, abandono o recursos sanitarios raquíticos para esas instituciones son términos que habrá que acotar con rigor sin demora. Es un ejercicio inaplazable, no sólo en España sino también en el resto de países europeos en donde han ocurrido situaciones parecidas, si queremos seguir siendo dignos de considerarnos garantes de un estado del bienestar para el que el cuidado a nuestros mayores es, en mi opinión, la clave de bóveda sobre la que todo lo demás puede tener sentido. De todos, este flanco de errores es el que tendría que someterse a un juicio exhaustivo para que la vergüenza no nos impida seguir mirándonos en el espejo de nuestro futuro como sociedad.
Ahora, con el rastro de dolor alcanzando las mesas de los responsables públicos, nadie niega que cuanto antes se hubieran tomado las medidas de contención, menores hubieran sido los daños. En los próximos meses se abrirá la temporada de caza mayor de los responsables del retraso, que siempre serán los otros. Los cómodos profetas del pasado se lanzarán (ya lo están haciendo) a un ejercicio que será crispante como pocos y que requiere de una elevada dosis de cinismo e hipocresía porque, mal que les pese, a todos los niveles de decisión política y a todos los actores con influencia directa en la política se les podría suspender el examen de previsión, a nivel mundial, a nivel europeo y, cómo no, a nivel nacional. No cuesta mucho recordar que, pese a que el 30 de enero la OMS ya declaraba el brote de coronavirus en China como una emergencia sanitaria internacional, tras la muerte de más de 200 personas en aquel país, la cancelación por coronavirus del Mobile World Congress de Barcelona, decidida por los responsables de ese evento el 12 de febrero, fue recibida con un sonoro lamento por parte de todas las Administraciones españolas, local, autonómica y central, que insistían en que no había razón sanitaria alguna que lo justificase. Más aún, ¡se estaba inoculando un miedo innecesario en la población!… Ese mismo día 12, en China llevaban reconocidos más de 1.100 muertos por Covid-19. ¡Qué lejos quedaba China! Y hay más piedras en el camino de los despropósitos compartidos. El 29 de febrero, el llamado Consell per la República Catalana, con sede en la residencia belga del líder independentista Carles Puigdemont, celebraba en Perpiñán un mitin multitudinario con más de 100.000 independentistas catalanes desplazados desde Catalunya a esta localidad francesa situada a unos 40 km de la frontera con España. En Italia, ese mismo día llevaban registrados 29 fallecidos. ¡Qué lejos quedaba Italia! Una semana más tarde, en un denso y electrizante domingo 8 de marzo, Vox daba un mitin en un pabellón deportivo en Madrid, al que acudieron unas 9.000 personas, decenas de miles de personas se manifestaban en las principales ciudades españolas en el Día Internacional de la Mujer y la Liga española de fútbol completaba despreocupadamente sus tres días de partidos de la jornada 27, con los estadios repletos de aficionados. En Italia, ese mismo día llevaban acumulados 366 fallecidos y en España ya se habían registrado 17. ¡Qué lejos quedaba el sentido común! Como evidencia de la velocidad de propagación de los efectos letales del nuevo coronavirus, el ya histórico 14 de marzo en que el presidente del Gobierno español decidió decretar el estado de alarma el número de fallecidos en Italia ascendía a 1.441. Aquel mismo día en España murieron por esa enfermedad 152 personas y, sin margen para asimilar lo que estaba pasando, con las facturas todavía por archivar de los consumos del fin de semana anterior en restaurantes, terrazas o espectáculos, el país iniciaba el terrorífico ascenso a nuestro monte Calvario en forma de fatídica curva de pérdidas a un ritmo promedio de casi 500 fallecidos por día hasta alcanzar, el 31 de marzo, el pico de muertes, con 930.
Ejercicios de reanimación
Aplanar esa maldita curva para evitar el colapso del sistema de salud español, dotado de buenos procedimientos y de mejores profesionales, pero con medios materiales que se han evidenciado insuficientes tras los recortes de la llamada política ‘austericida’ propiciada por la anterior crisis, fue el mantra adosado a las órdenes de confinamiento general. Y los expertos nos dicen que ese objetivo prioritario ya se ha logrado, con registros diarios a la baja (menos de 50 muertos en promedio en los últimos partes diarios) pero con un balance acumulado de pérdidas estremecedor pese a que esté costando tanto encontrar una manera homogénea de contaje. Estados Unidos registra más de 97.000, el Reino Unido cerca de 37.000, Italia se acerca a los 33.000, Francia supera los 28.000,… Cifras, cifras, cifras. Frías estadísticas que computan y compiten en un macabro ranking en el que todos los países suben o bajan posiciones como si de ello se derivara un motivo para la vergüenza o el prestigio cuando, en mi opinión, lo ocurrido sólo puede ser enjuiciado como un terrible fracaso de la gobernanza mundial, incapaz de pilotar con una visión global una amenaza que cabalgaba a lomos de una lógica cien por cien globalizadora.
Cuando pienso en las personas fallecidas en mi país, que se funden para siempre en la silenciosa hermandad de un balance mundial de pérdidas que ya se acerca al nivel de las 350.000, cuando pienso en algunas de esas personas, cercanas a mí, con nombres y apellidos, con vivencias de las que en algún momento yo mismo formé parte, me resulta hiriente la sensación de que sus historias repentinamente truncadas queden rápidamente diluidas en el magma hirviente de la impiedad política que se ha enseñoreado de los paisajes de las Españas desde hace décadas, que manoseará esas cifras tanto como pueda mientras les sean útiles a los fines partidistas del desgaste mutuo y que cuando deje de hacerlo pasará a batirse con las cifras de los vivos damnificados por las decisiones del confinamiento, esas otras estadísticas de la pandemia, compuestas de desempleados, negocios desmantelados o créditos impagados. Así, la temporada de caza mayor a la que antes me refería y que está a punto de estrenarse rastreará responsabilidades, que, de nuevo, siempre serán de los otros. La búsqueda de culpables locales ante una pandemia global de esta naturaleza me parece un ejercicio irrelevante frente a la magnitud de la tarea que queda por hacer, una tarea de reanimación de un tejido económico que ha sufrido una brusca caída del nivel de oxígeno tanto en la oferta de bienes y de servicios como en su demanda, un cortocircuito provocado por razones ajenas a las de la salud previa del propio sistema económico. Es esencial, desde mi punto de vista, retener este aspecto del problema. A diferencia de la anterior crisis económica y financiera, en la que el motor económico tenía serios defectos estructurales y el combustible (la financiación) estaba adulterado por activos tóxicos no bien valorados, ahora, tanto el motor (las infraestructuras productivas) como los circuitos financieros que le proporcionaban combustible estaban bastante mejor dimensionados y habían pasado sucesivas pruebas de estrés. La hipoxia de las economías de los países más afectados requeriría ‘simplemente’ de una aportación masiva de oxígeno (fondos públicos, cash) sin contraprestaciones. El propio sistema, una vez se reanimara, volvería a generar recursos propios (la actividad aporta riqueza y recaudación) porque lo esencial, la confianza de quienes producen y de quienes consumen, no se resentiría. Se habla mucho de reconstrucción, pero preferiría ser menos ambicioso en las medidas y me conformaría en el inmediato futuro con la reanimación de la respiración, de la misma forma en que ha sido con respiradores como se han podido salvar muchas vidas en las unidades de cuidados intensivos. Una lectura tal vez demasiado simplificada del problema, lo admito, pero no creo que se aleje de lo correcto salvo en un detalle: intentar una cobertura ilimitada de los agujeros temporales de las finanzas públicas nacionales requiere, cuando menos en la Unión Europea, de una comprensión solidaria del problema que, lamentablemente, algunos países del norte, socios de este club en crisis, no parecen compartir. Europa se la está jugando en estos días y lo sabe.
Viejos paisajes para una ‘nueva normalidad’
Mientras que la salud y la economía se están convirtiendo, de facto, en la nueva disquisición salomónica que alimenta el debate entre grupos de interés una vez se ha empezado a descender la colina de la curva de contagios y de pérdidas humanas y, ni que decir tiene, mientras esperamos el remedio que sólo la ciencia podrá proporcionarnos, lanzo una última mirada al paisaje que queda en este trozo del mapa de la vieja Europa que he dado en llamar las ‘Españas’. El colectivo sanitario sigue en su lucha contra el virus, exhausto tras el largo esfuerzo sostenido, sin tener claro si la heroicidad pasajera con que se les ha investido socialmente vaya a servir para que esa misma sociedad no vuelva a abandonarles en sus reivindicaciones de mejoras en sus salarios y en los medios con los que enfrentarán la próxima ola vírica, sea cual sea y llegue cuando llegue. Una mayoría de la ciudadanía anda entretenida en aprenderse el intrincado manual del desconfinamiento, un mosaico romano compuesto de fracciones de tiempo (en forma de fases y franjas de edad) y de pedazos de espacio (en forma de provincias, áreas sanitarias o ciudades) con las que los expertos intentan graduar nuestra vuelta a una supuesta ‘nueva normalidad’.
Una minoría de ciudadanos, sin embargo, espoleados por la campaña de acoso y derribo que la extrema derecha ha desplegado contra el gobierno central, con el silencio tacticista cuando no la connivencia vergonzante de la ‘otra’ derecha, ha ocupado los espacios públicos de los barrios más acomodados de la capital del país y de otras ciudades, en el uso legítimo de la protesta, cierto, pero con el ilegítimo e irracional incumplimiento de las normas sanitarias que a todos obligan para protegernos del virus. Podría parecer que las banderas de las que, una vez más, se han apropiado y con las que se envuelven ufanos les proporcionan una inmunidad de la que el resto de una ciudadanía responsable carece.
Sanitarios, barrenderos, mensajeros, cuidadores, agentes del orden, maestros y profesores formando a sus alumnos en la distancia, vendedores de productos básicos, investigadores en sus laboratorios y ciudadanos en sus hogares, todos, cada uno esencial en su parcela de responsabilidad, han doblegado la curva del virus. Juntos. Así, y sólo así, se han sometido ocasionalmente curvas de nuestra historia mucho más críticas. Pero en el paisaje de las Españas de estas dos últimas décadas hay curvas demasiado pronunciadas en las que, una y otra vez, se estrella cualquier tímido intento de trabajar unidos en la regeneración de un espacio común. Quienes son responsables del trazado de esas curvas y más debieran luchar por doblegarlas no son otros que nuestros políticos. Pero por eso mismo es mejor no crearse falsas expectativas. Los agrios debates parlamentarios han sido la tónica dominante sin apenas destellos de colaboración. Y van a más. La habilidad del gobierno para generar complicidades ha sido escasa mientras que el tono descarnado de las críticas de la oposición ha menguado su utilidad pública por no decir que se ha auto inhabilitado para ese papel. La tentación de apropiarse del dolor común bajo insinuaciones poco sutiles de que ‘con nosotros habrían habido menos muertos’ ha alcanzado, en un momento u otro de los peores días de la crisis sanitaria, a algunos políticos opositores y líderes territoriales. No ha habido tregua. El virus nos encontró crispados y nos deja mucho más crispados.
Curiosamente, la escalada de tensiones que visualizamos entre nuestros representante públicos está discurriendo paralela a la desescalada del nivel de confinamiento de la población. Las Españas necesitan reconsiderar la dinámica de polarización en la que persisten incansablemente desde hace décadas. En nuestra clase política han ido conquistando protagonismo demasiados profesionales de la crispación y del regateo tuitero y sus comportamientos de cara a la galería son tan vehementes y exhiben tan poca empatía con el contrario que están llegando a crear un universo paralelo al de la calle, con mucha más tensión que la que existe fuera. Atención con que no se provoque, en un próximo otoño caliente, que ambos universos se mimeticen y generen una fusión espontánea de cólera. Hace falta en las filas de los partidos quitar el altavoz a quienes sólo lo emplean para lanzar insultos y descalificaciones y dárselo a voces más serenas y sensatas que reduzcan decibelios e inviten a una concordia desacomplejada entre todos. Pero mucho me temo que será más fácil encontrar una vacuna contra el Covid-19 que una vacuna contra la discordia.
Ahora que la última cama libre del hospital ya no supone un dilema, ahora que los aplausos a los servidores públicos han dejado de sonar en nuestras calles tras un pacto no escrito de pasar página a ese ritual que marcó las horas de tantos crepúsculos vespertinos, ahora que las nuevas cifras de muertos ya no parecen dolernos colectivamente porque su reducido número las relega a los salones privados del duelo familiar (pero al privilegio de poder ser despedidos en compañía de los suyos, algo de lo que carecieron la inmensa mayoría de muertos que les precedieron), ahora que todos los españoles hemos completado un master intensivo de epidemiología del que perdurarán tal vez unos pocos conceptos como ‘confinamiento’, ‘desescalada’, ‘distancia social’ o ‘inmunidad de rebaño’, ahora, setenta y cinco días después de la declaración del estado de alarma, regresaremos poco a poco a las calles con renovados hábitos higiénicos y con la incógnita de saber cuánto tiempo perdurará la solidaridad grupal que emana del uso personal de las mascarillas. Pero, en lo que respecta al sueño tan necesario como cándido de que los liderazgos políticos sean capaces, en estos tiempos excepcionales, de confabularse para reconstruir entre todos nuestro futuro colectivo, me temo que el virus ha dejado un paisaje desolador.
*Licenciado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Barcelona