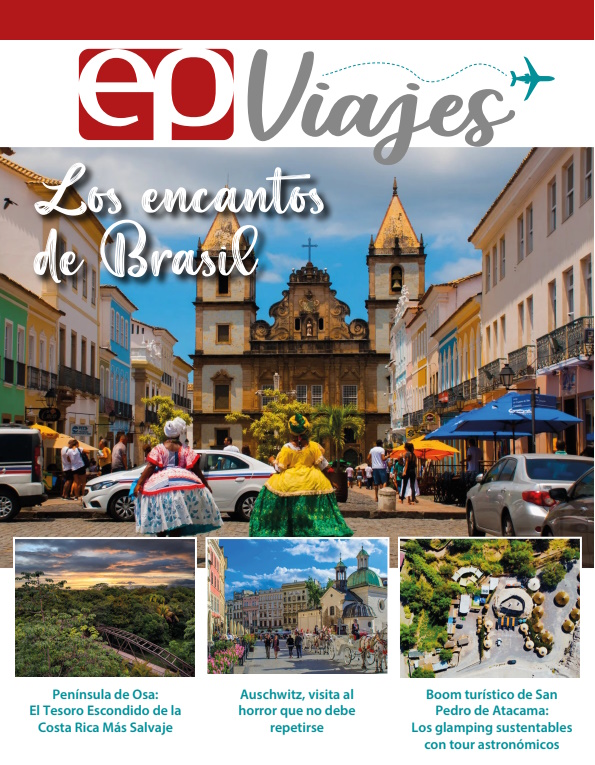Esbozos para la rebelión de los ciudadanos (IX): Virus en las ciudadelas
Frente a todos aquellos que aún creen y apuestan por seguir edificando ciudadelas, un ejercicio en el que el ser humano, rehén de sus instintos, lleva empeñado desde que salió de su cueva, reivindico una vez más el sueño de una aldea global, el valor de la unión y una defensa apasionada del bien común, el único que nos puede dar, todavía, una oportunidad como especie.
Por Francisco J. Lozano (desde España)
Hace una década, el pensador y prolífico ensayista Jeremy Rifkin señalaba que “hoy en día, los virus de la gripe se mueven por el planeta con facilidad. Un pequeño brote del virus de la gripe porcina en México en 2008 activó una alerta a nivel mundial y en unas semanas se convirtió en pandemia. Gracias al transporte aéreo, los virus disfrutan de la misma movilidad que los humanos” (La civilización empática, 2010).
Rifkin introducía este apunte como ejemplo para ilustrarnos acerca del potente entramado de intercambios de todo tipo que en este último medio siglo han hecho de nuestro planeta un lugar en el que casi nada de lo que pasa nos es ajeno, ocurra donde ocurra. La inexorable propagación por el mundo del virus COVID-19, de la que estamos siendo testigos en tiempo real, minuto a minuto, es un ejemplo más de las vulnerabilidades de la globalización y uno de los contrapesos a sus evidentes beneficios. Lo queramos o no, luces y sombras son el atrezo inseparable de un modelo de crecimiento de largo recorrido que se debatirá cada vez más entre su insaciabilidad y su sostenibilidad.
No pretendo en absoluto banalizar sobre un asunto de salud pública que ha alcanzado en muy poco tiempo el nivel de pandemia y que, por lo que hasta ahora se evidencia, sí que supone un riesgo real para las personas de edad avanzada, en cuyo grupo se encuentran mis padres y quizá los padres de algunos de quienes ahora me estén leyendo.
Sólo el tiempo nos revelará si las medidas de contención aplicadas contra este nuevo virus estaban bien calibradas y si el grado de alarma y de ansiedad social que se ha ido generalizando con el constante bombardeo de noticias de última hora y de su efecto multiplicador en las redes sociales estaba justificado. Mientras tanto, las directrices de los expertos y las decisiones de los gobernantes compiten en difícil equilibrio con el imperio de la opinión en esta época de lucha intensiva por ocupar el espacio de atención y colocar el mensaje, por recibir un bit de aprobación o gozar de un momentum de notoriedad.
Desde que, acabando diciembre de 2019, emergió de su presunta zona cero en un mercado de animales en China, el nuevo coronavirus se ha adueñado casi por completo de ese espacio de atención mediática donde incluso lo más serio se comunica con la pulsión dramática y el crescendo emocional de los buenos espectáculos. Cuenta para ello con el halo de misterio atávico de los cisnes negros que irrumpen de tanto en tanto entre los pliegues de la historia para alterarla y con el potente atrezzo de espacios públicos desiertos, rostros enmascarados y profesionales enfundados en trajes de astronauta que forman parte de nuestro cinematográfico imaginario colectivo, un lugar común en donde las amenazas son siempre globales y en donde el enemigo es siempre invisible.
Apenas unas semanas atrás el enemigo era bien visible y se desplazaba a pie o en precarias embarcaciones para alcanzar el sueño imposible en el que europeos y norteamericanos duermen indolentes. Atraía cámaras y enardecía instintos xenófobos. Hoy sigue ahí, varado en tierra de nadie, sometido a las inclemencias del tiempo y el olvido, pero desplazado del foco mediático. Componían su ejército inacabables columnas de desheredados a los que no ha sido ninguna enfermedad sino la guerra, el hambre o la miseria, eternos subproductos de la geopolítica de salón, los apocalípticos jinetes que les han expulsado de sus hogares. Aunque la historia nos recuerda que no hay muros ni alambradas con que repeler eternamente la osadía de los desesperados, es con alambres y con bloques de hormigón como un número creciente de ciudadanos del mundo desarrollado pretenden protegerse de la amenaza externa a sus empleos, a sus señas de identidad, en definitiva, a su modo de vida.
Estos miedos, viejos pero realimentados por la penúltima gran crisis económica mundial, la de 2008, han transmutado sociedades antes inclusivas en sociedades ideológicamente ‘bunkerizadas’. Con sus votos han emergido líderes con el manual del más rancio populismo bajo el brazo, nostálgicos de un pasado siempre mejor y siempre usurpado que prometen recuperar para iniciar un nuevo ciclo de prosperidad económica para los suyos. Estos nuevos mesías y las urnas que los respaldan se están empleando a fondo para erigir marcos mentales con espesores tan gruesos como los de las antiguas ciudadelas que protegían al pueblo de los invasores. Son ciudadelas morales, económicas, culturales o identitarias, y el cemento que une sus ladrillos es una mezcla a partes iguales de ignorancia, recelo, indiferencia y egocentrismo.
En los discursos excluyentes de los nuevos liderazgos puedo ver reflejados a los guardianes de estas ciudadelas vigilando el horizonte, sus senderos de arena o de húmedo barro, sus ríos y sus costas, para neutralizar a esas huestes de desplazados y devolverlas al lugar del que nunca debieran haber salido (mientras no se les necesite). Pero el COVID-19 no se ha colado por las puertas traseras de la ciudadela, forradas de concertinas, sino por su entrada principal, por donde ocio y negocio, las dos columnas de la prosperidad del primer mundo, circulan sin cortapisas, navegando en ostentosos cruceros o sobrevolando el espacio aéreo de este mundo ya sin distancias.
Aparte de señalar la ironía de esta situación creo imprescindible pensar en la contundente lección de humildad que nos ofrece. Los virus, como la estupidez, no conocen fronteras. Los muros de las nuevas ciudadelas (acaso eran las viejas que ya creíamos derruidas) proporcionan una engañosa sensación de seguridad que nos hacen doblemente vulnerables: nos impiden ver más allá y enriquecer nuestra comprensión de un mundo extremadamente complejo y reducen la eficacia de nuestras acciones frente a retos globales. La pandemia climática ralentizada y la pandemia vírica acelerada son el más claro ejemplo. Frente a todos aquellos que aún creen y apuestan por seguir edificando ciudadelas, un ejercicio en el que el ser humano, rehén de sus instintos, lleva empeñado desde que salió de su cueva, reivindico una vez más el sueño de una aldea global, el valor de la unión y una defensa apasionada del bien común, el único que nos puede dar, todavía, una oportunidad como especie.
No soy tan ingenuo como para pensar que esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia moderna vaya a abonar con esos valores a la geopolítica mundial, anclada en su lógica infernal del pasado siglo. Me conformaría con que fuera capaz de removernos por dentro como ciudadanos y por fuera como colectivo. ¿Podrá? El individuo, cada uno de nosotros por separado, es, hoy más que nunca, la última ciudadela. Nos describimos y nos presentamos por lo que decimos ser pero, no nos engañemos, somos lo que hacemos. Nuestras acciones y nuestras omisiones en la vida cotidiana nos definen. Sin duda, son muchas las circunstancias y los medios (o su carencia) que pueden haber condicionado la envoltura material de nuestra existencia e incluso el desarrollo de nuestras aptitudes, pero nosotros somos responsables de elegir qué introducimos dentro de nuestra ciudadela personal.
Decía el filósofo José Ortega y Gasset (En tiempos de la sociedad de masas, 1930) que “el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores.” Aplicado al ciudadano del siglo XXI, hiperconectado pero influenciable, la autoexigencia es la medida de nuestra madurez. Ser selecto en los tiempos que corren significa ser capaz de huir de los territorios comunes que buena parte de las redes sociales nos ponen en bandeja y buscar, por qué no, un espacio íntimo de reflexión en el que necesariamente estaremos solos ante nuestras dudas y nuestras contradicciones. Puede parecer aburrido pero pienso que es un ejercicio sanador. Significa también ser exquisito en las formas de debatir y respetuoso con las opiniones de los otros. Significa, en fin, adquirir consciencia de nuestra responsabilidad individual en la protección del bien común.
Cuando repaso la evolución de los acontecimientos en mi tierra en estas dos últimas semanas puedo dar testimonio del notable grado de inconsciencia que he observado en nuestro comportamiento diario, en el cual me incluyo. Europa es ya, según la OMS, el epicentro de la pandemia, pero los españoles contábamos con un par de semanas de ventaja (es decir, de visión retrospectiva) respecto a la castigada Italia, el primer campo de aterrizaje del COVID-19 en tierras europeas. En los cuatro días que han transcurrido desde que empecé a hilvanar estas reflexiones, he sido testigo de la desidia con que se han seguido en la calle las primeras consignas de prudencia y autocontención en nuestras interacciones sociales. No me estoy refiriendo a los cientos de memes, chistes y ocurrencias que fluyen torrencialmente por las redes sociales y que hasta podrían servir, de forma inconsciente, para exorcizar colectivamente parte de los miedos y de la ansiedad provocada por este momento casi irreal. Me refiero a comportamientos a todas luces irresponsables de personas que ninguneaban los riesgos potenciales de los que éramos periódicamente advertidos. La declaración del sábado 14 de marzo del estado de alarma en todo el país para, inicialmente, los próximos quince días, fue un salto cualitativo inevitable desde la recomendación a la coerción.
Sin embargo, en apenas un día todo ha cambiado. Con el peso del coronavirus tensionando las estadísticas y un sentimiento colectivo asumido de que lo peor está por llegar, las calles se han vaciado en un fin de semana extrañamente silencioso, preparatorio de una larga travesía por nuestras emociones durante la cual habrá tiempo, cómo no, para seguir socializando en la distancia, pero también para profundizar en las complicidades con los más próximos y, sobre todo, con uno mismo. Nuestros hogares, farmacias, hospitales y puntos de abastecimiento de bienes esenciales se han convertido en las únicas ciudadelas aceptables, desvirtuando el sentido de todas las demás. Es ahí, con el concurso de todos ellos, donde se libra el combate contra un enemigo que, en una sociedad tan envejecida como la mía, amenaza particularmente a nuestros mayores, el flanco más débil. Gestos espontáneos de empatía con todos los profesionales que luchan en primera línea de fuego se están reproduciendo al anochecer en miles de balcones y ventanas de nuestras ciudades, a los que nos asomamos para, por unos minutos, doblegar al silencio con nuestros aplausos. Aún tengo enrojecidas las palmas de mis manos cuando rubrico el final de estas reflexiones.