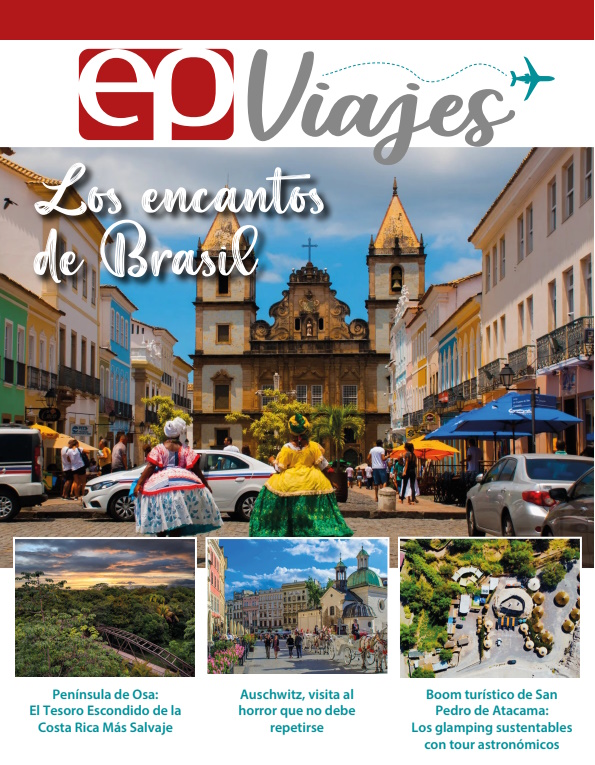Sangre y esperanza
Las multitudinarias marchas pacíficas, celebradas con posterioridad a los saqueos, permiten abrigar esperanzas. Unas esperanzas que, además, se fundamentan en un reciente pasado exitoso.
Por Carlos Franz
Escritor
Los recientes disturbios en Santiago de Chile y la represión policial y militar, causaron muertos y muchos heridos. Días después, marchas masivas, pacíficas y alegres, demandaron más justicia social. Con su ejemplo, estos manifestantes pacíficos condenaron la irracionalidad destructiva de las minorías violentas. Ahora, por fin, una mayoría de los políticos, en la derecha y en la izquierda, parece dispuesta a ponerse de acuerdo. Si evitamos el populismo de los extremos, es posible que los chilenos revaloricemos la relativa unidad que, tras la dictadura militar, nos permitió desarrollar una transición pacífica. Si fuera así, Chile podría avanzar en los grandes temas sociales que tenemos pendientes.
Eso espero. Pero mi esperanza viene teñida de sangre. Las muertes causadas por el vandalismo y por la represión policial podrían ahondar las divisiones ya existentes. La salida del ejército a las calles reabrió una herida profunda en el alma de Chile. Las posteriores y luminosas marchas pacíficas no disiparon, del todo, el humo que dejaron los saqueos.
Ahora, en esta penumbra confusa abundan las visiones parciales, monoculares. Hay quienes ven con un ojo herido por la explosión de violencia y sus graves daños. Mientras hay otros que miran con un ojo deslumbrado donde brilla la explosión de demandas jubilosas que siguió a ese estallido. Lo más difícil será mirar la nueva realidad de Chile con ambos ojos abiertos, aunque nos lloren.
Los muertos y heridos son lo peor. Pero la destrucción en el Metro (ochenta estaciones dañadas; once de ellas quemadas completamente) también fue dolorosa. El Metro de Santiago, una empresa estatal, ha sido una herramienta efectiva de bienestar y progreso para millones de usuarios. Y lo ha sido especialmente para las personas más vulnerables, como los minusválidos.
Tengo una hija minusválida que debe usar una silla de ruedas. En Santiago los buses han mejorado un poco, pero su accesibilidad para los minusválidos es mala y ellos corren riesgos al usarlos. Tampoco hay taxis adaptados. Y para colmo, las líneas más antiguas del Metro (inauguradas durante la dictadura militar) sólo disponían de escaleras.
Sin embargo, desde hace una década, el Metro de Santiago realizaba costosos trabajos para hacer accesible toda su extensa red, que abarca 140 kilómetros. Se invirtió mucho trabajo y dinero para que las 137 estaciones contaran con ascensores. Gobiernos de izquierda y de derecha fueron cumpliendo ese compromiso.
Durante los últimos años me esmeré en observar esos avances en el Metro. Cada vez que veía a un minusválido, a un anciano o a una madre con su coche de guagua, abordando un ascensor nuevo, yo sonreía y lo celebraba, silenciosamente. Me parecía que la promesa de una ciudad –y una sociedad– más inclusiva se iba cumpliendo, lentamente. Con esa lentitud, a veces frustrante, propia de los países subdesarrollados donde siempre hay muchas otras demandas y pobrezas que atender. Pero ahora esta meta parecía muy cercana. En este año, el Metro de Santiago debía llegar al 100% de accesibilidad.
Esos ascensores nuevos del Metro no fueron perdonados por los grupos violentos que actuaron en los primeros dos o tres días de disturbios. Varios fueron incendiados. La reparación de todos los daños causados costará cientos de millones de dólares. Algunas líneas podrían tardar años en repararse completamente. Aquel sueño de accesibilidad completa, cuyo cumplimiento parecía inminente, se retrasará mucho.
Pese a esa desilusión, no quiero dejarme dominar por el desaliento. Las multitudinarias marchas pacíficas, celebradas con posterioridad a los saqueos, permiten abrigar esperanzas. Unas esperanzas que, además, se fundamentan en un reciente pasado exitoso.
Hace casi treinta años Chile recuperó la democracia. Durante veinticuatro años gobernó la centroizquierda. En estas tres décadas el país avanzó mucho. En 1990 un 40% de la población vivía en la pobreza. Ahora esa cifra se ha reducido a un 10%. Pese a muchas imperfecciones, hoy Chile tiene los mejores índices de salud y educación en Latinoamérica.
Pero esa prosperidad ha tenido costos altos. El boom económico que duró unos veinte años aumentó la desigualdad económica. Mientras los ricos se hicieron mucho más ricos, los que dejaron de ser pobres formaron clases medias precarias. Su nivel de vida es innegablemente mejor que la miseria de la cual salieron. Pero muchas familias se han endeudado hasta el cuello para pagar sus pequeñas casas, sus autos y su consumo febril en los nuevos centros comerciales.
Estas clases medias emergentes han sido bendecidas y maldecidas, a la vez, por una prosperidad precaria. Para millones de personas su flamante prosperidad es una paradójica fuente de inseguridad. Por un lado, los tironea la ansiedad de atender las ambiciones de consumo crecientes que les impone su nuevo status. Por el otro lado, los angustia una posible recaída en la pobreza cruel que padecieron grandes sectores chilenos a lo largo de nuestra historia.
Observando las imágenes de las revueltas violentas y de las marchas pacíficas, recordé la mejor novela de la narrativa social chilena: «La sangre y la esperanza», de Nicomedes Guzmán. El trasfondo político de este libro es una gran huelga del sistema de tranvías en Santiago ocurrida hace casi cien años.
A comienzos de los años veinte en el siglo pasado el tranvía era el Metro santiaguino. Propiedad de una empresa alemana, esa extensa red de transporte conectaba toda la ciudad, gracias a una prosperidad financiada por las exportaciones de salitre. Sin embargo, al terminar la Primera Guerra Mundial el precio del salitre natural se desplomó, afectado por la invención de un sustituto sintético en Alemania. Muchos obreros chilenos, cuyo nivel de vida había subido, recayeron en la pobreza.
El narrador de «La sangre y la esperanza» recuerda su infancia transcurrida en los conventillos de Santiago en esa época. La novela retrata a los niños mendigos, descalzos, vestidos sólo con camisas hechas de sacos harineros en pleno invierno. Niños que contemplan las muertes prematuras de sus padres y sus madres. Aguijoneados por esa miseria inminente, los tranviarios declaran una huelga que paraliza la ciudad. La policía montada los reprime. Varios obreros y varios “milicos” caen muertos o heridos. Entre los obreros resulta herido el padre del narrador, un dirigente sindical comunista que no podrá volver a trabajar.
De huelgas y protestas como esas surgirían varias leyes sociales, dictadas en Chile a fines de los años veinte. Pero esas leyes tardaron en mejorar la vida de los obreros. El analfabetismo, las pavorosas cifras de mortalidad infantil y la miseria de una mayoría de la población, disminuyeron sólo gradualmente.
El Chile de hoy parece muy distinto. Ahora no faltan zapatos ni ropa. Hoy no falta trabajo: un millón de inmigrantes han encontrado empleo en Chile. Ahora no son los obreros del Metro los que paralizan por sus malos salarios (aunque el Sindicato respectivo declaró su solidaridad con los estudiantes). Ahora fueron los estudiantes secundarios quienes iniciaron las protestas. Y asimismo fueron jóvenes quienes organizaron las manifestaciones pacíficas para recuperar el movimiento que los violentos secuestraron durante un par de noches. Estos estudiantes secundarios o universitarios no tienen hambre de comida (por el contrario, Chile padece una severa epidemia de obesidad infantil). Sin embargo, estos jóvenes sufren otra especie de hambre: un hambre de esperanza.
En «La sangre y la esperanza», una violencia abundante justifica la primera parte de este título. La esperanza sólo aparece en el capítulo final, subtitulado de ese modo. El niño rebelde que es el protagonista, madurado por tantos sufrimientos, decide trabajar para llevar dinero a su casa. Tras una semana recibe su primer sueldo y se lo entrega a su madre. Entonces dice: “mi vida la sentí, de pronto, sujeta solamente a mis manos y a mi corazón. No ya los temores. No ya nada que no fuera esa fuerza grandiosa de hierro chorreando fuego, vida y estrellas en los moldes del trabajo”.
El final de aquella novela chilena, de aquella historia chilena, que hemos querido olvidar, podría leerse como una metáfora inspiradora. Es posible cambiar el mundo. Pero hacerlo es una tarea diaria que requiere un trabajo duro. Los jóvenes exigen transformaciones y quieren forjarlas con la “fuerza grandiosa” de sus corazones. Es su turno de decir exactamente cómo lo harán y enseguida poner manos a la obra para hacerlo.
El deber de las generaciones mayores es entregarles a esos jóvenes un Chile más reconciliado donde ese arduo trabajo renovador sea posible. Un país donde la conciencia de la injusticia no justifique el odio. Un país donde la sangre no mate la esperanza.