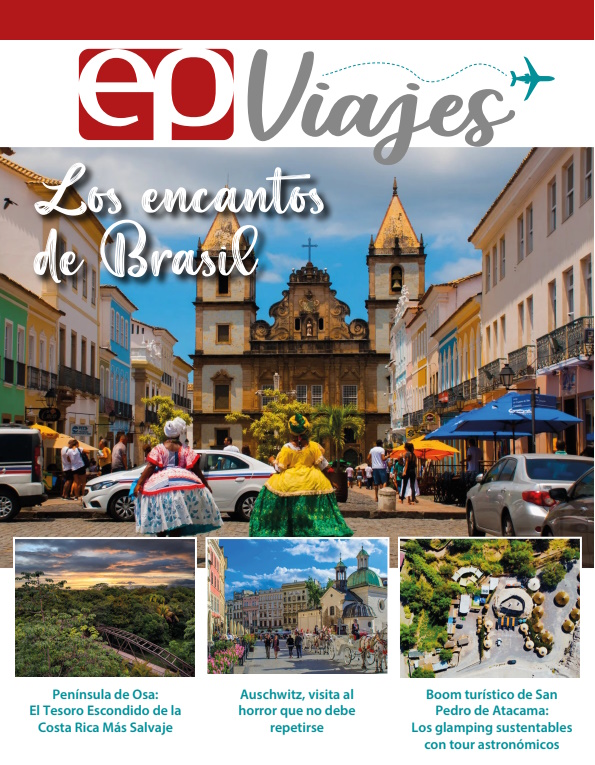Europa no es una idea nueva, pero puede serlo
Por Alberto Lozano, estudiante Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (18 años).
Europa no es una idea nueva.
Ya un exánime Napoleón, condenado a la reclusión de por vida en la diminuta isla atlántica de Santa Helena, justificó que lo que había intentado era, precisamente, «hacer de todos los pueblos de Europa un mismo pueblo».
No obstante, como antes que él Carlomagno y como antes que ambos Julio César, se trataba de la voluntad de poder de un sólo hombre y sus delirios de grandeza. Y escogió la vía de la imposición armada, que trae consigo la semilla de su mismo fracaso. Quiso unificar las monedas, los sistemas de medición, las leyes de todo el continente… pero su idea de Europa era la del dominio francés, la del enfrentamiento eterno con Inglaterra y la de la construcción de un nuevo imperio universal. Una vez más, la historia demostró que Europa es demasiado grande para un sólo hombre.

Hoy día, viajar por Europa supone cruzar un paisaje marcado por la prosperidad y la paz. La libertad de movimiento por todo el continente ya no nos llama la atención. No nos sorprende que en 36 horas podamos desplazarnos en tren de Lisboa hasta Varsovia sin parar en ningún control fronterizo. Ante esta imagen, el viajero podría concebir la historia de Europa, sin que nadie lo enmendase, como una amplia y tranquila carretera hacia el desarrollo económico y la integración supranacional tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, escondidas tras las páginas más luminosas de las últimas décadas, yacen durmientes treinta años de ruina y guerra, de estancamiento industrial y de cataclismo político.
Pero lo malo queda lejos, ¿no? La mayor parte de nosotros ha nacido y vivido su vida bajo el abrigo de la Unión. No conocemos otra Europa ni otra España que éstas, ni valoramos -todo sea dicho- lo que supone habitar este oasis dentro del hemisferio norte. Y esto mismo, a la vez, es una espada de doble filo: un síntoma de que la Unión Europea (UE) es una historia de éxito, pero también la amenaza inherente que trae consigo el olvido.
Durante mucho tiempo, la UE continuó viéndose como promotora de aquella revolución política que había encontrado una nueva manera de reestructurar la política global. Una revolución basada en la democracia y los Derechos Humanos, en la integración y la solidaridad. Europa miraba hacia el horizonte con confianza y con la creencia de que seríamos capaces de cambiar el mundo a nuestra imagen y semejanza, construyendo un modelo de convivencia internacional sin precedentes.
No obstante, si no vivís la vida del ermitaño en su cueva os habréis enterado por activa y por pasiva de que algo no va bien en el paraíso europeo. El proyecto común sufre una múltiple crisis de origen diverso que hace tambalear tantas décadas de progreso que la han caracterizado. El colapso económico de 2008 se encargó de detonar los primeros cimientos del edificio. La promesa del desarrollo mundial se ha venido abajo y el capitalismo global se presenta hoy más como una amenaza que como un futuro alentador. La inestabilidad, el cambio climático y la creciente desigualdad entre clases son las nueva caras de la globalización. Y Europa, núcleo irradiador de esta utopía planetaria, vive con pánico la crisis de su bienestar social y económico, replegándose tras sus fronteras.
«El colapso económico de 2008 se encargó de detonar los primeros cimientos del edificio. La promesa del desarrollo mundial se ha venido abajo y el capitalismo global se presenta hoy más como una amenaza que como un futuro alentador»
Hoy, de nuevo, votamos. Al lado de la urna de las municipales (y la de las autonómicas, en algunos lugares de España) habrá otra que habla de Europa. En esa tercera urna votamos un plan de futuro en una Unión post-Brexit. Votamos qué prioridades deben prevalecer en nuestro modelo económico. Votamos, también, una filosofía de juego hacia el exterior. Si bien la UE trajo la paz al continente, el proyecto europeo no contemplaba de entrada la necesidad de proteger Europa de sus vecinos. No importó esto en la década de los 90 ni a principio de los 2000, cuando vivíamos cómodos en la falsa certeza de que nadie se atrevería a desafiarnos. Importa ahora que las amenazas son reales y están cerca. Importará cada vez más en el futuro, a medida que la Rusia del Zar Putin amenace con expandir su órbita de influencia hacia los lindes orientales de la UE, y que los Estados Unidos trumpianos, país garante de la seguridad de Europa y protector del orden mundial, reconsidere su disposición a ejercer su papel.
Sobre todo, no obstante, votamos la Europa que queremos dentro de nuestras fronteras. Los valores fundacionales en que se apoyó la construcción europea peligran más que nunca ante la marea de populismos euroescépticos. Partidos de extrema derecha, xenófobos y ultraconservadores, gobiernan en casi un tercio de los Estados miembros e, incluso allí donde no ganan, sus narrativas se han filtrado en las mesas de debate político. Han perdido la fe (si algún día la tuvieron) en la integración europea y han dejado de verla como el mejor medio para salvaguardar la existencia de unos valores identitarios que consideran incompatibles con la mezcla de culturas. Muchos de ellos se ven inmersos en la retórica que modeló el resultado del referéndum británico: resentimiento contra las élites, abandono político y económico, miedo a la inmigración…
Votamos, finalmente, un relato de futuro. En un continente que ha experimentado de todo, desde el nacionalismo más hermético al internacionalismo más cooperativo, de la tolerancia a la intolerancia, del dogma cristiano a la libertad de conciencia, de la persecución racial a la integración de culturas; la identidad europea ha de nacer como consecuencia de la fusión de todos sus pueblos, que quieren convivir por y a pesar de sus diferencias. Únicamente así, quizá algún día, llegaremos a contemplar la Unión Europea no como una institución sino como un hogar.
Europa no es una idea nueva, pero puede serlo.