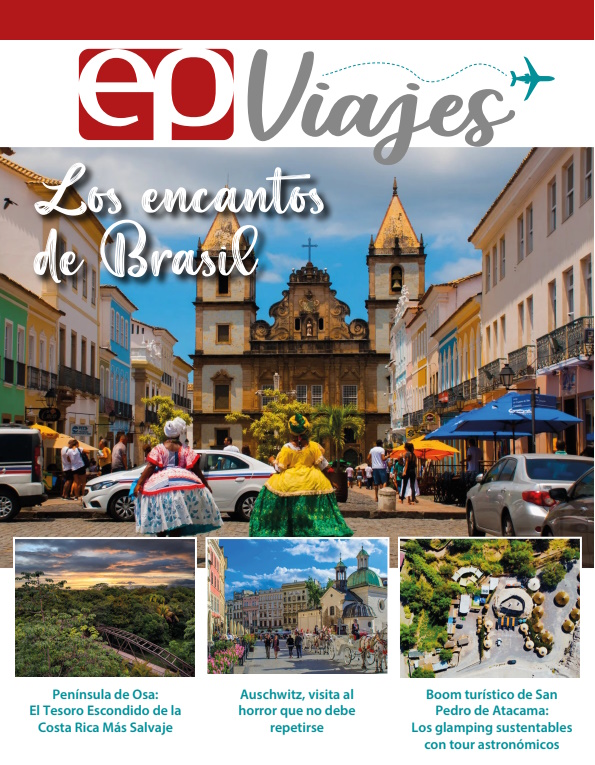Marta Blanco: Mejor salvar un culpable que condenar un inocente
No hay mejor emprendimiento que saber ser un ser humano. Me parece que Chile lo está olvidando en nombre del progreso interminable. Ese que todos los economistas saben que no es posible.
Por Marta Blanco*
Chile es una sociedad que dice querer regirse por “la razón o la fuerza”. ¿Quiere alguien explicarme qué hacemos, entonces, con los que dicen muy convencidos que son Napoleón? A mi entender hay cada vez más Napoleones vagando por ahí como quien no quiere la cosa.
Y es que el asunto se nos está complicando. Los hombres dudan de su naturaleza, las mujeres de su maternidad, la igualdad de género pareciera una aspiración legítima. Pero yo creo que no hay nada más diferente que un hombre y una mujer. Este planeta tan extravagante donde vivimos hacinados en algunos espacios que facilitan la vida, donde hay agua, tierra generosa para sembrarla, espacios para construir habitaciones humanas, ya que la cueva ha pasado de moda, espacio para construir caminos y escuelas y hospitales y parques y plazas, se nos ha llenado de caminos de dos y tres pisos, de autos que emponzoñan el aire, de gigantescas tiendas donde se vende a crédito de un cuantohay.
La gente –diré la gente para no decir los hombres, refiriéndome como siempre se ha hecho, a la especie–, está un poco loca. Yo también, por supuesto. Nadie puede resistir en sus cabales la cantidad de palabras que todos hablan y expresan y usan con la libertad del pájaro que trina, para no exhalar sino eso: un trino. Hartas cosas sin sentido cruzan el aire, tapan la TV, los periódicos dicen cada vez menos con cada vez más avisos. Ya no son diarios, son revistas de compra, tentaciones envasadas y mientras tanto el país sufre la peor de las desgracias: ha olvidado a los niños (léase Sename) y a los viejos (léase abandono).
Esto no es nuevo. Que no se diga tamaña mentira. A los 17 años, estudiando en la Cruz Roja, fui a hacer mi práctica al Hospital del Tórax, donde se trataban los enfermos del pulmón. Estaba lleno de hombres fornidos, con brazos que parecían muslos y mi primera tarea fue inyectarles penicilina. En ese tiempo se hervían las jeringas y las agujas. La jeringa para una sala de 40 enfermos era de 40 centímetros y se suponía que la llenábamos y le poníamos justo el centímetro a cada paciente. El primero que me tocó leía el diario. Mostró el brazo, me saludó amable, y siguió leyendo. Entonces clavé la aguja y fue lo mismo que pinchar una roca. Tres veces traté. El hombre sonrió y me dijo “métala no más señorita, éntrela con fuerza, no ve que llevo veinte años en las minas de cal. Puro músculo”. Fue imposible. Renuncié y la enfermera me mandó castigada a cuidar al enfermo de la pieza 12. Entré y me encontré con un anciano escuálido que casi no respiraba, color amarillo y enroscado como una guagua. La enfermera salió y volvió a entrar. “Avise cuando se muera”, me dijo, y cerró la puerta de un golpazo. Que no se diga que nos importan los agonizantes. Esa lección me ha servido para la vida, que uno vive como puede cuando se topa con la desgracia, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Yo no era capaz de esperar la ineludible muerte del anciano desconocido. ¿Y sus parientes? ¿Acaso nadie lo acompañaría en el último de los trámites de la existencia? En el horror de una extrema juventud aterrada con el mar de la vida que se extendía ante uno, me encontré con la otra orilla sin pensarlo y lo que vi fue mi propia vida, que de inmediato perdió sentido. No importaba qué hiciera en el mundo, de pronto iba a estar como ese pobre y enjuto anciano inconsciente, agonizando a solas. Había pasado la vida. Sin pensarlo dos veces abrí la puerta y salí a escape, bajé corriendo los tres pisos y no pare hasta la vereda para respirar. A vivir. Pero algo había muerto en mí para siempre. La ilusión de la juventud, de la risa y el amor se desvanecieron y comprendí que vivir es una labor áspera, inevitable, cuya puerta de salida no es, exactamente, el Paraíso.
Gracias al Padre Hurtado, en ese tiempo un joven de voz potente y una sonrisa ancha como la Panamericana, que habló en la misa de ese domingo, aprendí del abandono de los niños pobres. Algo sabía de eso, cierto, pero jamás imaginé que eran esas creaturas que corrían por Santiago a pata pelada con un tarro de duraznos al jugo usado en las manos, y a la hora de almuerzo tocaban el timbre en las casas del barrio y pedían comida y las empleadas les servían lo del día y los niños se sentaban en la cuneta y comían con voracidad y luego pedían permiso para tomar agua de la manguera. Y la naturalidad monstruosa de la insensibilidad y la ceguera hacían de todo ello no una tragedia sino un hábito. Los niños vagaban, contó el padre, y dormían bajo los puentes recién inaugurados del Mapocho, en Pedro de Valdivia, Lyon y frente a la antigua Cervecería. Yo vivía frente al puente de Pedro de Valdivia y veía los fuegos que aparecían en la noche. Ese día supe que los niños se tapaban con perros y diarios y encendían el fuego para entibiar la noche bajo cero.
Supe así que este país no es como lo vemos o lo creemos, que la miseria era una realidad mayor que todo lo que yo conocía y que aunque quería poner el tema a la hora de almuerzo o el domingo antes de la sacrosanta empanada, nadie me oía y repetían: “pero si son flojos y no quieren trabajar y además siempre habrá pobres, mijita, déjese de tonterías”.
Setenta años después de estas horribles historias, no mucho ha cambiado. El estado cree que puede solucionar el problema de los niños, pero me temo que los jueces no tienen el menor sentido del amor, del dolor, de la familia. ¿De dónde sacan que el Sename es una solución? Por lo menos yo había leído a Charles Dickens y los diputados de su tiempo, desconcertados por tamaña crueldad, arrendaron caballos y fueron a ver el barrio mencionado. No por ello dejó de haber pobres en el mundo.
Y este rincón nuestro ha heredado las peores condiciones de razón, como dicen. Apegados al manual romano, a las leyes y al juicio injusto de que la razón es la fuerza, los padres azotaban a sus hijos con su cinturón de cuero. Ha empeorado la cosa. Ahora las drogas corrompen el tuétano de niños pequeños que viven en un cinturón macabro en los alrededores de Santiago. Allí se desconoce la belleza, las micros no entran, las armas sí. Y los niños se agazapan en sus casas y así y todo de pronto les llega una bala loca. Y los mata.
Este país tiene la diferencia más grande de salarios del mundo occidental. Los colegios no enseñan nada si son fiscales. Uno que otro hace maravillas, pero los niños desarrollan a los 9 años la idea de que estudiar es estúpido. Mejor vender y comprar. A la de no, robar.
Mientras tanto, los adultos se preocupan mucho pero muchísimo de sí mismos. Díganle a los Napoleones que los ciegos quieren ver, pero no pueden. Que un manco no recuperará su mano. Que un sordo no escuchará nunca y han de vivir con sus disminuciones la vida.
Díganles a las mujeres que los hijos se hacen de a dos, pero los cuida una sola y es –en general– la madre. Díganles a los ministerios del rubro que no gasten más plata dejando que les roben los entendidos en números, unos linces del robo sin armas.
Se nos olvida que las armas del ser humano son la inteligencia, la moral y el amor. Aquí se perdió el amor en nombre del emprendimiento. Pero no hay mejor emprendimiento que saber ser un ser humano. Me parece que Chile lo está olvidando en nombre del progreso interminable. Ese que todos los economistas saben que no es posible.
¡Aterricemos este país de una vez, por favor! Córtela los delirantes, los avezados y los avisados. La gente buena ya no da más.
*Escritora y Periodista