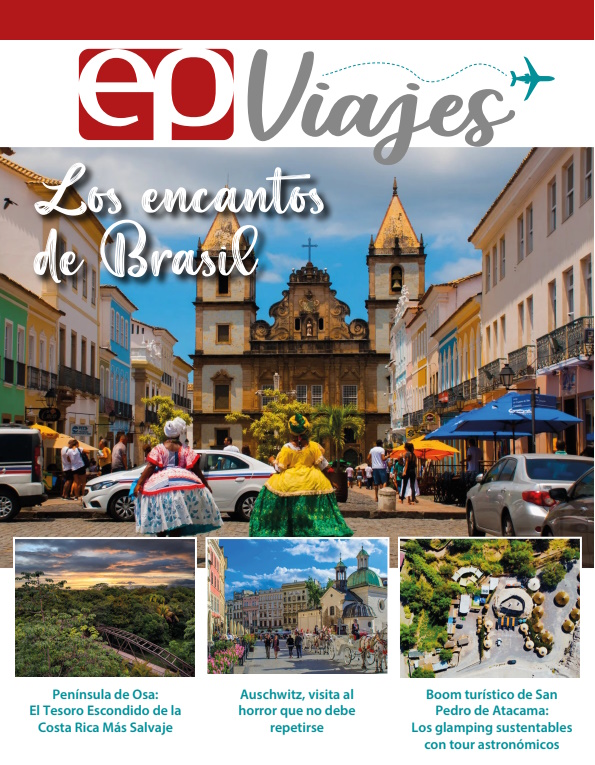Crisis de identidad en la vieja España (III) “Tiempos nuevos para un nuevo proyecto”
El tiempo que se acaba de abrir en el paisaje político español es nuevo y muy incierto.
Por Francisco J. Lozano*
En tiempos de polarización de ideas y sentimientos, ni a aquellos españoles henchidos de orgullo patrio ni a aquellos catalanes que rebosan de renovado y brioso orgullo nacional les entusiasmará cualquier propuesta que intente conciliar posiciones. Suena a renuncia y genera sospechas de flojera, cuando no de traición, hacia quien las emita. Son tiempos de agobiante obligación de posicionamiento entre dos bandos que, día tras día, van enrocándose más y más en una suerte de obstinada incomprensión.
Los relatos que han tejido para fortificar sus ambiciones son tan antagónicos como improductivos. Ninguno de ellos ha sido capaz de abrir ni una sola senda sincera para la concordia. En lugar de intentar comprender al otro (lo que siempre exige un esfuerzo de humildad y de generosidad intelectual) han visto más rentable ignorarlo, cuando no denigrarlo. Por ello, en mi opinión, ninguno de los líderes que han conducido en este último lustro a uno de los dos trenes de la intransigencia hasta su choque final, están capacitados para enmendar el roto a la convivencia ni para hilvanar un proyecto válido para una mayoría más amplia y plural que la que los ha elegido. Sus propias acciones u omisiones les han inhabilitado.
Ver columnas anteriores de Francisco J. Lozano
Parte I
Parte II
Mariano Rajoy y su gobierno en pleno han sido los primeros inhabilitados, el pasado 1º de junio, por voluntad suficiente del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional (ver nota página siguiente). No ha ocurrido lo mismo, de momento, en el otro bando en liza. La clarificación de sus responsabilidades está pendiente pero el tiempo intermedio no ha podido acabar peor, con algunos cargos en severísima prisión preventiva (factor adicional de tensión que en nada ayuda a la despresurización del ambiente). En cuanto al gobierno central, quedará para la historia oficial la percepción de que la corrupción, el mal por décadas endémico de la alegre y consentidora España previa a la tormenta del 2008, se ha llevado por delante al hermético, resistente, hierático y muy gallego Rajoy. Pero no atribuyamos a la corrupción (y, en particular, a la sentencia del caso Gürtel, envenenado legado del aznarismo que Rajoy gestionó bajo el marco mental de un hombre de partido) todos los méritos del inesperado primer triunfo de una moción de censura en la historia de la democracia española. Más allá de la condena estética y moralmente previsible que la calle reclamaba y de la que ningún partido podía fácilmente inhibirse, la fugaz coalición de voluntades políticas que se logró en apenas una semana desde la presentación de la moción se forjó en torno a una imperiosa necesidad de desalojar del poder al partido del inmovilismo y así permitir que algo se vuelva a mover en el epicentro de la política española, hasta ahora anclado en una maniquea lectura de nuestra realidad social y política. En el larguísimo y estéril pulso histórico entre la periferia y el centro, me atrevería a decir que gran parte de la España periférica (aglutinada en torno a un vector de fuerza de naturaleza territorial –el de los partidos nacionalistas y/o soberanistas– y a otro, más reciente, de perfil ideológico –la izquierda que recogió el fruto de la ira popular ante los daños frontales de la crisis económica a quienes más esperaban del estado del bienestar) ha querido dar una posibilidad, por pequeña que sea, a la reinterpretación de un futuro pendiente de configurar y a la elaboración de un proyecto de mínimos que logre superar tantos años bajo el influjo de unos relatos de máximos.
El tiempo que se acaba de abrir en el paisaje político español es nuevo y muy incierto. Han sido los socialistas quienes, desde su magra fuerza de 84 escaños (lejos de los 176 que conforman la mayoría absoluta), han asumido los primeros pasos para la gestión de las expectativas de cambio de una buena parte de la ciudadanía necesitada de propuestas inclusivas, de las exigencias de los territorios que se sienten agraviados, de las presiones resabiadas de quienes, en un abrir y cerrar de ojos, han sido defenestrados del control del tiempo político –o de las opciones de conseguirlo en breve–, y el reto, en fin, de lograr marcar un rumbo creíble y posible a un nuevo tren de vía ancha en el que todos quepamos pero, sobre todo, queramos estar. Quienes sigan enrocados en posiciones excluyentes no lo van a poner nada fácil. Pero, por encima de la política de la gestualidad, más allá de los guiños y los golpes de efecto mediáticos, el nuevo gobierno debería intentar tejer un proyecto con sentido de país. Y para eso hay que empezar, primero, por reconocer qué tipo de país somos, en lugar de insistir en qué país queremos ser. Los focos que apuntan hacia la España plurinacional (un término en creciente uso, sea para denostarlo o para atribuirle un poder curativo milagroso) son potentes pero podrían deslumbrar unos primeros pasos más pragmáticos (y no menos atrevidos) que reconozcan, por de pronto, la realidad de una España plurilingüe que pueda expresarse como tal en sede parlamentaria, y la necesidad de creerse eso de la España descentralizada, convirtiendo al Senado en el foro de debate entre territorios que, en la práctica, nunca llegó a ser. Y, dicho sea de paso, los territorios deberían aprender a negociar entre ellos desde la adultez de la multilateralidad en lugar de persistir en la irresistible tentación del bilateralismo. Se abren tiempos nuevos que pondrán a cada gestor del bien común ante el espejo de sus coherencias y de sus contradicciones. Veremos qué imagen devuelven.
*Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Por la vía de la Regeneración (Círculo rojo).