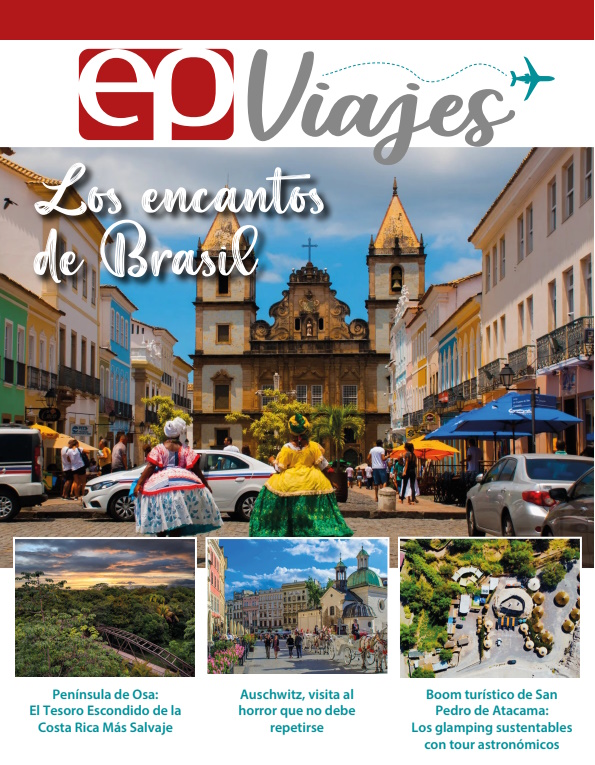En 2018 salvar vidas es solo marketing
 Hace tiempo que para muchos el Mediterráneo dejó de ser símbolo del auge cultural europeo y escenario de epopeyas fundacionales griegas y romanas.
Hace tiempo que para muchos el Mediterráneo dejó de ser símbolo del auge cultural europeo y escenario de epopeyas fundacionales griegas y romanas.
Por Samir Mendoza
En 2018, pareciera que desde siempre hemos considerado que Europa empieza en donde termina el mar que trae consigo los cantos de los muezzin marroquís y el olor de las especias de Istanbul, como si esta «frontera natural» hermetizara y diese coherencia ipso facto a la Unión Europea como conjunto político y social.
Nada podría estar más alejado de la realidad. Todavía en 1950, el historiador francés Fernand Braudel publicó El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II y a partir de ella prácticamente todos los estudiosos franceses de la Escuela de los Anales consideraron la cuenca como una unidad regional que se definió mediante el intercambio cultural y económico entre pueblos unas veces símiles y otras no. Por supuesto, no sorprende que haya sido el hijo de un profesor anticlerical quien escribió una historia de la región mediterránea (por demás, siempre fértil espiritualmente) en donde no hay una sola línea dedicada al análisis de las religiones de sus habitantes. Braudel era un materialista aguerrido y lo que para muchos es una laguna, para él era probablemente una ventaja porque, al fin y al cabo, ¿qué sentido tendría dividir la cuenca en dos, entre cristianos y musulmanes, si ambas religiones son abrahámicas, monoteístas, y se han influenciado mutuamente desde que se concibieron en su forma moderna? Sería imposible medir la influencia de dos ideologías intrínsecamente semejantes si no fuera mediante indicadores económicos, políticos, culturales y geográficos.
Pues resulta que para muchos —esos mismos muchos que dejaron de considerar el Mediterráneo como escenario de epopeyas—, esa división, en principio arbitraria como cualquier otra, no solo es lógica, sino que además estructura su pensamiento y su identidad. Igual que en las cruzadas, en 2018 hay europeos, tanto europeístas como escépticos, que piensan que «los del otro lado del charco» son fundamentalmente diferentes, como si un español y un alemán o un holandés compartieran algo además de la prosternación frente a la cruz y la pasión por el futbol. A esos habría que recordarles que si el criterio de definición de identidad se basara solamente en semejanzas y diferencias, la única razón por la que Europa podría considerarse una unidad política y económica sería su afán colonizador, pues hasta Bélgica con sus escasos 30.000 km2 fue dueña de una colonia en lo que hoy es el Congo. Incluso si se admitiera que Europa comparte una cultura uniforme y bien definida, no tendría sentido asegurar que ésta nació sólo como reacción nihilista para oponerse a otras culturas, sino que habría que reconocerla también como una amalgama o por lo menos una reinterpretación que hizo suyas algunas tradiciones provenientes del «otro lado».
Pero la palabra clave aquí es nihilismo, el mal del siglo, porque los que critican que Pedro Sánchez haya ordenado recibir al Aquarius diciendo que «es injusto para otros migrantes que han luchado años por obtener el derecho de asilo» o que «no es ético recibirlos porque se trata de una selección aleatoria de personas y no es conforme a la ley discriminar a gente de esta forma» parten del presupuesto de que el nuevo presidente de España ha montado un golpe de efecto mediático para lavar la imagen de una Europa corroída por el nacionalismo y se olvidan que entre tanto, se salvaron 629 vidas. Al entender la cultura europea como una simple contraposición a los principios africanos, islámicos o de cualquier otra parte del mundo, los sonados defensores de la inmigración regulada han convertido el rescate de una vida en puro marketing y al mar en una fosa común que de vez en cuando regurgita a un Aylan Kurdi.
Para los que entendemos que los pasajeros del Aquarius vivieron la misma epopeya que Ulises, Eneas, los foceos, los eletas, los varegos, los normandos y tantos otros precursores que hoy en día se celebran como símbolos del pináculo cultural europeo, el Mediterráneo sigue siendo el Mare nostrum, llamado así porque es un hogar común que surca nuestras costas tanto terrenales como espirituales. Es, contrariamente a Océano, un mar conocido que habitamos como un refugio y que nos ha permitido intercambiar ideas mediante la guerra, el arte y los viajes. Nosotros siempre seguiremos buscando Ítaca y librándonos de las fauces de Caribdis y de Escila; nos cubrirermos los oídos con cera para evitar el canto de las sirenas y sacrificaremos las reses de Helios para calmar el hambre. Recibiremos a los visitantes no como turistas o como inmigrantes, sino como lo hacían los antiguos: pensando que quizás detrás de la máscara humana de estos inesperados visitantes se ocultaba algún dios.