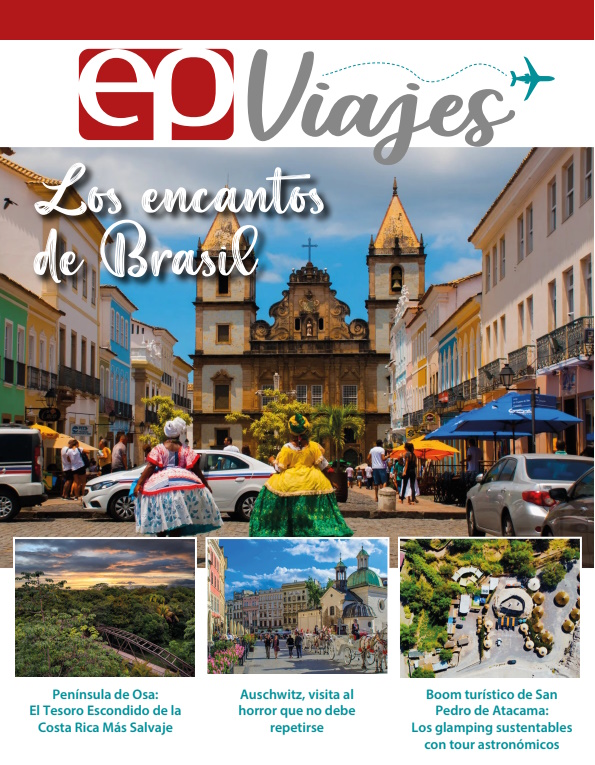Crisis de identidad en la vieja España (II): Atrapados en los relatos
La sociedad catalana, otrora ejemplo de convivencia integradora, se ha partido en dos mitades emocionalmente polarizadas por el magnetismo de dos relatos antagónicos.
Por Francisco J. Lozano*
La tormenta económica que estalló en 2008, atronadora y, en cierto modo, catártica, no se limitó a arrasar con las expectativas de prosperidad de buena parte de las clases medias de mi país sino que generó un desaliento emocional de consecuencias mucho más profundas. De ese desaliento no se ha librado ninguno de sus territorios. La honorabilidad de la vida pública ha quedado en entredicho por mucho, muchísimo, tiempo. La ejemplaridad y el valor del esfuerzo se han debilitado como recursos para seguir pidiendo sacrificios. ¿En qué creer, en quién confiar?

La sensación de estafa va subiendo de grados (sobre todo entre los peor parados por la crisis) conforme las medidas de recortes sociales se superponen en el tiempo con las de los rescates bancarios. La doble hélice de decepciones económico/políticas se retuerce sobre sí misma en una espiral que parece no tener fin. Nos encontramos en 2011. Clima de indignación. En el paisaje emocional de las tierras de España (y Catalunya no es una excepción sino una de sus cabezas de puente) el tiempo de los relatos se acelera al son que marca la calle. Las plazas públicas (la Puerta del Sol en Madrid, la Plaça de Catalunya en Barcelona,…) se tornan en campamentos del nuevo ejército de los indignados y en un hervidero de ideas sin estructurar. Empiezan a hilvanarse los relatos que canalizarán las iras desatadas y que definirán la manera en que los hechos pasados van a ser percibidos. ‘Tradicionales’ o ‘viejos’ son las etiquetas más suaves que se adhieren a las tarjetas de visita de los partidos históricamente dominantes (fundamentalmente PP y PSOE, propietarios en apuros de un edificio bipartidista que muy pronto, en 2015, dejará de serlo). El intemporal “¡el pueblo unido jamás será vencido!” (ecos de una Transición que pasa a ser cuestionada) vuelve a escucharse, remasterizado, en las calles de media España, acompañado de unos gritos de nuevo cuño (“¡abajo la casta!”, “¡políticos, ladrones!”) que acaban por abrir brecha en el statu quo. En paralelo, en las calles catalanas, fuertemente castigadas por los recortes aplicados por su propio gobierno autonómico (de ADN cien por cien ‘convergent’ y brazo ejecutor de la política de austeridad que viene del Norte, que defiende sin demasiados complejos), los gritos de “¡España nos roba!” se añaden a todos los demás. Cuantificar el tamaño del ‘expolio’ se convierte en la batalla dialéctica de moda. No es la complejidad técnica de los cálculos lo que sepulta una serena didáctica social de este asunto sino la tremenda rentabilidad de limitar el discurso a la fijación de unas pocas cifras mágicas de ‘incuestionable’ validez. ¡Qué nos devuelvan lo que aportamos de más!, es un reclamo efectivo como pocos en una época de estrecheces, cuya causa principal afirman que se encuentra más fuera (bajo el peso de un montaje autonómico que drena los recursos de una comunidad laboriosa) que dentro del propio territorio. La asignación de responsabilidades, primera etapa en la gestión de la ira, encuentra aquí uno de los más influyentes factores diferenciales entre Catalunya y el resto de España y acabará separando el curso de unos relatos hasta entonces bastante coincidentes y compartidos, basados en la corrupción endémica, la gestión injusta y desigual de la crisis económica y el descrédito de las instituciones. Mientras en la práctica totalidad del país el foco permanece sobre estos elementos y la calle va adquiriendo tonos morados (el color con el que eclosionará Podemos en 2014, enarbolando la bandera de la indignación) y anaranjados (los de Ciudadanos y su bandera anti-corrupción), en Catalunya el foco deja pronto de centrarse en las causas y simplemente se apoya en ellas para orientarse hacia el futuro. ¿Qué sería capaz de hacer una Catalunya de por sí productiva, eficiente y rica, si además dispusiera de los fondos expoliados por un sistema de financiación autonómica extractivo? Vuelven a escucharse los viejos tópicos que contraponen el carácter emprendedor y productivo de los catalanes frente a la holgazanería y la pachanga de andaluces, extremeños, murcianos,… En una España crispada por las carencias y los ajustes, un clima de frentismo interregional va barriendo sutilmente el país entero.
En contraste con la manera reactiva (y básicamente inmovilista) con que el ejecutivo del presidente Rajoy leyó el momento (la necesidad de gestionar la fase más convulsa de la crisis económica no exime, creo yo, de una aproximación conciliadora, constructiva y valiente a la realidad social de un país inevitablemente heterogéneo), el catalanismo más combativo supo mover con eficacia probada la primera ficha del combate por el relato. Poco importaba que la corrupción fuera (como era obvio) una dolencia transversal a todas las administraciones (incluida la catalana). Para el nuevo movimiento independentista (diverso en composición pero uniforme en su objetivo primordial) finiquitar el pasado era, entre otras cosas, una manera de alejarse de algunas de sus más incómodas sombras (el mazazo moral de la confesión de Jordi Pujol y de los tejemanejes consentidos a un clan familiar con regusto dinástico, además de la financiación corrupta de CiU, el partido catalanista que más años estuvo en el poder). Así, afirma el nuevo testamento independentista, el pasado ‘español’ ha sido un freno ancestral y el futuro dentro de un Estado catalán (que imaginan impoluto y depurado de defectos, sin vicios adquiridos) constituye una esperanza. Romper con ese freno permitiría a Catalunya liberar energías para proyectarse hacia delante. Una promesa de prosperidad, ese era el nuevo mantra. La Diada del 11-S de 2012, bajo el lema “Catalunya: Nuevo Estado de Europa”, inunda la Ciudad Condal con un millón y medio de personas y constituye la primera gran demostración de fuerza de un relato que deja de ser catalanista para convertirse en nítidamente independentista. ¿Pacto fiscal? ¡Ya no nos interesa! España no tiene arreglo y hay que abandonar el barco. ¡Buena suerte a los españoles indignados que quieran mejorar su propio Estado, pero eso ya no nos incumbe! Algo así vienen a decir los convocantes de esa Diada (y de las que están por venir, todas ellas exitosas). Se trata de los líderes de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), quienes, junto con Òmnium Cultural, toman las riendas del relato y pasan a dictar la agenda política. El nuevo relato se demuestra capaz de atraer nuevas remesas de voluntades (y de votos) y logra que lo que durante casi toda la etapa democrática había sido una estable y numantina minoría independentista (en torno a un tercio de la población, en su mejor momento) se acerque ahora al nivel de una masa crítica (dos o tres puntos por debajo del 50% del electorado) lo suficientemente compacta y transversal como para hacerles sentir que había llegado por fin su definitiva cita con la historia.
Sin embargo, durante este nuevo tiempo abierto en canal, la gestión del relato independentista, rebosante de astucia, ha estado más abocada al cultivo de su escenografía interna (cargada de simbolismos y gestualidad para autoconsumo de los ya convencidos) y al cuidado de su percepción internacional (la primavera catalana, la revolución de los claveles, ‘esto va de democracia y de libertad’, la revolución de las sonrisas, el mandato del pueblo, ‘¡dejadnos votar!’…) que al análisis de sus posibilidades. Una apuesta por la épica en detrimento de la mesura y la reflexión. No dudo que ese análisis sí se haya hecho en la sala de mandos del proceso, pero, por razones que sólo el tiempo ayudará a esclarecer (intuyo que, principalmente, por falta de auténtico liderazgo de país, que no de partido), no se ha llegado a producir una traslación de las reflexiones al relato, siquiera para modularlo al auténtico latido social que, paradójicamente, éste dice escuchar y representar. ‘Pueblo catalán’ y ‘sociedad catalana’ dejan ya de ser expresiones sinónimas y su uso indistinto deja en algunos de nosotros (los desamparados) un cierto regusto a apropiación indebida de voluntades y de pensamientos. Aquí se halla, a mi modo de ver, el error (y el exceso) más incomprensible en la cadena de decisiones que los dirigentes independentistas adoptaron, una vez accedieron por vez primera (en 2015) a la responsabilidad de gobierno gracias a una legítima mayoría parlamentaria (53,3%) que no social (47,8%). Pese al apasionamiento del relato y de quienes lo han suscrito, pese a la determinación de quienes se sienten más cerca que nunca de lograr su anhelado objetivo, cuesta aceptar como socialmente sensata y responsable la opción de arrastrar en su última parada antes de Ítaca a más de la mitad de su población, que, o bien no comparte este relato, o bien duda de las promesas de prosperidad que contiene, o bien desea simplemente permanecer en el camino que el futuro depare a España o bien ha decidido apostar por la posibilidad de que este camino, ahora maltrecho, pueda también ser reformado y hasta regenerado. En alguna de estas aproximaciones podría encajar el perfil de más de la mitad de la sociedad catalana no independentista. Intentar ampliar la base social favorable a la independencia es tan legítimo como intentar mejorar el marco de convivencia dentro de España. Pero todo ello requiere un ‘tempo’ y unos esfuerzos ingentes que los actos postreros del independentismo en el poder (en el lúgubre otoño del 2017 en el que se consumó el choque de incompetencias entre dos gobiernos sin altura de miras) optaron por obviar.
El resultado ha sido lamentable. La sociedad catalana, otrora ejemplo de convivencia integradora y rica en matices, se ha partido en dos mitades emocionalmente polarizadas por el magnetismo de dos relatos antagónicos: el de la ‘restitución’ de una autoproclamada legítima república catalana y el de la defensa de la unidad de la nación española (este último abundando en sub-relatos sobre abusos y tensiones del bilingüismo que, honestamente y desde mi experiencia, son no sólo inoportunos sino alejados de la realidad de nuestras calles). Ahora, los nuevos relatos (a uno de los cuales parece ser que hay que suscribirse, si es posible, con altas dosis de fidelidad y escasas dosis de autocrítica) buscan la reafirmación de identidades bajo una pátina indisimulada de patriotismo y parecen estar consolidando posiciones en un escenario de lucha que trasciende ya a Catalunya para abarcar al conjunto de mi país, en directa confrontación con el relato de la indignación y de la ira, que aún prosigue su camino incierto mientras los nubarrones de la tormenta económica sigan ensombreciendo el presente de todos y el futuro de los más jóvenes.
Con todo, el efecto más grave de este largo proceso de desencuentros políticos, de desencantos personales y de frustraciones colectivas es el de haber congelado el tiempo de las reformas estructurales que tengo la convicción de que el conjunto del país necesita una vez agotado el combustible de la primera Transición. Puedo entender que la historia se describa con relatos pero quiero pensar que se escribe a base de proyectos. Y mientras los españoles seguimos atrapados en nuestros propios relatos, hay un proyecto transversal por emprender, tan complejo como estimulante. De él me propongo hablar en mi próxima entrega.
*Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Por la Vía de la Regeneración (Círculo rojo).