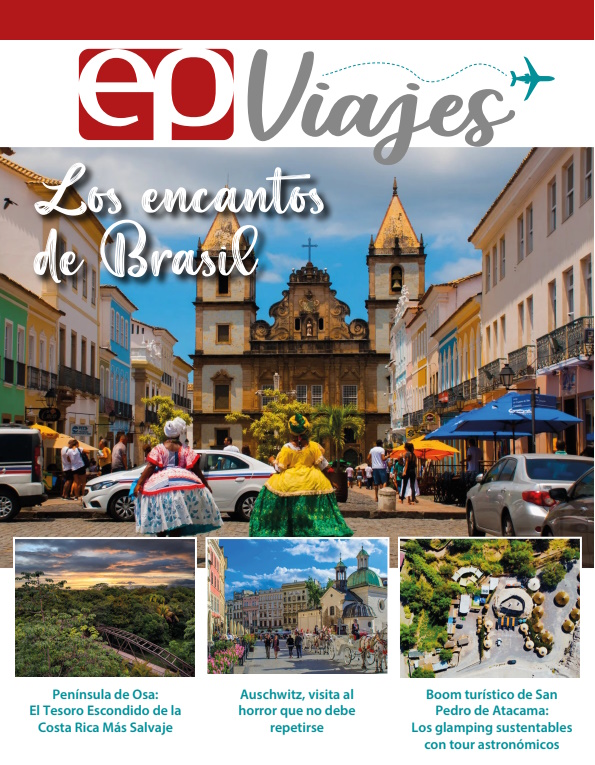Daniel Ramírez, filósofo: El patriarcado se muere
La larga y valerosa lucha de las mujeres, y la lenta apertura de la inteligencia de todos han ido haciendo cada vez más insostenible la reproducción del modelo androcéntrico, la milenaria dominación masculina e inferiorización de la mitad de la humanidad.
El patriarcado se muere. En todo caso en nuestras sociedades. Y como toda bestia herida puede ser más peligrosa en estos tiempos, que por cierto pueden durar décadas. Las leyes y el derecho (voto, contracepción, ciudadanía, aborto), ya no sustentan más la dominación masculina, los valores ya no la justifican, la ciencia no la cauciona y el arte no cesa de denunciarla. Sin embargo un sinnúmero de discriminaciones (salario, posiciones sociales, derecho a la palabra pública…) lo hace persistir; faltas de respeto, vulgaridades sexistas, abusos y acoso, cuando no se trata de la grande, la verdadera violencia, esa que mata, que viola, que destruye los cuerpos y la subjetividad femenina. Por ello el movimiento actual de liberación de la palabra de las mujeres, su exigencia de justicia y su búsqueda justeza, de nuevas expresiones y lenguajes –que no serán del gusto de todos–, es indispensable.
Atención a la bestia ofendida, el orgullo macho que toma tardíamente consciencia que algo se le ha escapado en este mundo en el cual se sentía a sus anchas. La larga y valerosa lucha de las mujeres, y la lenta apertura de la inteligencia de todos han ido haciendo cada vez más insostenible la reproducción del modelo androcéntrico, la milenaria dominación masculina e inferiorización de la mitad de la humanidad. Por ello, hay que prepararse a que las fuerzas que están perdiendo su hegemonía se defiendan, descalifiquen, ironicen, agredan, intentando ridiculizar los movimientos emergentes, como ocurre en otros campos; y que tal vez, uno que otro, amparado por una puerta cerrada, un pasaje oscuro o una hora tardía, pasen al acto fatalmente como en una postrera afirmación de un mundo perdido.
El feminismo, si bien es una energía política y social (fundamental en la cuestión de los derechos) es también un ola de fondo antropológica, cultural, literaria y artística, que tiende a la descentración del modelo patriarcal y a terminar con la definición de la mujer como “segundo sexo”, como “lo otro” (y por supuesto menos aún como “sexo débil”) respecto al hombre, puesto que este se representa a sí mismo como representando a la totalidad de la humanidad, atribuyéndose de paso la racionalidad –según su modelo, la corporalidad es lo propio de la mujer, más propensa a “las pasiones”, a los afectos (no olvidar la histeria)–. Las mujeres entonces buscan definirse a ellas mismas o por lo pronto, dejar de ser definidas por los hombres, reapropiarse su cuerpo y la experiencia enraizada en él, liberarse de los roles sociales y de los prejuicios sobre lo que es ser niña, mujer, novia, esposa, madre, amante, con sus maneras, lenguajes y su repertorio acotados de gestos y vivencias. Y la seguridad, la serenidad, “poder caminar sola de noche, sin miedo, vivir tranquila e independiente” (Gabriela Romero), vestirse como se quiera (los hombres podrían intentar lo mismo, si no fueran tan reprimidos), necesidades básicamente humanas.
Se trata entonces, creo yo, de una lucha por la libertad más que por la igualdad. Sigo en esto a Luce Irigaray (1987), que a propósito de la lucha por la igualdad, planteó una pregunta esencial: “¿iguales a quién?” Porque si se trata de la igualdad de derechos –aquellos que acaparaban los hombres, voto, educación superior (no siempre existió), empleo, mayoría de edad, herencia–, el asunto está claro (y casi resuelto); pero si es de lo fundamental, del ser mismo, de la persona, ¿se trata entonces de ser iguales… a los hombres? ¿Aquellos que las han marginalizado, explotado y violentado? ¿Quién lo querría? Es por ello que la categoría fundamental es la diferencia y no la igualdad, sobre todo si esta última se confunde con indistinción, identidad.
La libertad en estos asuntos es el derecho a la diferencia; la igualdad y el respeto son condiciones necesarias pero no suficientes de una verdadera emancipación.
El objeto de las teorías feministas se ha desplazado entonces desde la lucha (prácticamente ganada) por los derechos hacia el lenguaje, el conocimiento, los discursos, la creación de la subjetividad femenina… ¿Qué es ser mujer cuando no son los hombres que las definen? Como el autor de estas líneas es un hombre, esta pregunta quedará sin respuesta por el momento. Una pensadora feminista ha dicho que “el feminismo es una pregunta, la respuesta es el empoderamiento de la subjetividad femenina” (Rosi Braidotti, 1991). Pero en esta larga marcha de las mujeres por su libertad, de pasada nos liberan a nosotros los hombres. En efecto, la pregunta nos incumbe; pero ¿cuál es la pregunta de los hombres? Y ¿qué sería el empoderamiento de quienes siempre han tenido el poder? ¿Qué somos, los hombres, sin el patriarcado? ¿En qué consiste nuestra virilidad sin la violencia? ¿Qué es el hombre cuando no tiene que dominar ni explotar a la mujer, ni a otros hombres ni a las razas ni a las clases ni a extranjeros ni a animales?
No pretendo minimizar el problema del cual partí: la violencia, el acoso, la dominación brutal, el encubrimiento de las violaciones, para hacer un asunto metafísico. Es que para mí las preguntas no son un pasatiempo metafísico sino algo vital: vivir la coyuntura histórica sin olvidar sus vastas implicaciones filosóficas. Pasar de la interrogación tradicional “¿Qué es el hombre?”, que busca la definición esencial de lo humano, del hombre “en general” (en realidad el género dominante cuando representa la totalidad), a aquella del hombre “generizado”, es decir de la mujer y del hombre, es una vía nueva del pensar. Arriesgada dirán algunos, que tiene sus desagrados (el estilo del habla, el lenguaje inclusivo, por ejemplo), complicada dirán otros (cuotas, leyes, evitando excesos y absurdos), difícil diría yo, estrecha línea de cima entre dos abismos, la ignorancia arrogante del patriarcado que agoniza por un lado, la guerra de sexos, la desconfianza y la incomunicación entre géneros, por el otro, con su reguero de miseria sexual y de soledad.
Que las mujeres se reúnan, hablen, griten, y desfachatadas se tomen la calle, las sedes, las instituciones donde ha imperado el abuso y reinado la ley del silencio, es normal. Que los hombres las apoyemos es lo mínimo. Pero deberíamos hacer lo propio de nuestro lado y cuestionarnos profundamente: hasta dónde hemos evolucionado y hasta dónde estamos dispuestos a ir… Las mujeres, en muchos planos, incluso el del erotismo, no necesitan de nosotros, en todo caso no precisan de seres primarios, ególatras e insensibles. Pero en el plano más importante de todos, nos necesitamos los unos a las otras y recíprocamente. Yo no diría aún que nos complementamos. Eso sería demasiado fácil, “sentarse demasiado pronto en el banquete del absoluto”, como decía Hegel. Primero hay que cambiar el mundo. Que el patriarcado termine de morir, que otra sociedad emerja. ¿Existirá una forma de eutanasia para las determinaciones historiales? ¿Qué anticonceptivos impiden la reproducción de estructuras culturales?
En todo caso, que la libertad y el empoderamiento de las mujeres continúen respondiendo a la pregunta epocal del feminismo, y que nosotros tomemos el balón al rebote, sin trámite ni indecisión. Así tal vez, más temprano que tarde, una nueva cultura, una nueva educación no-violenta, una nueva ética de los géneros, una nueva aceptación de la alteridad, surgirán de las ruinas del patriarcado. Otorguémonos la oportunidad de descubrir el esplendor de una existencia liberada, lejos de roles, dominación, violencia y desprecio; por qué no, una cultura del amor.
Entonces y solo entonces podremos tal vez decir que sí, las mujeres y los hombres somos complementarios. Y volveremos, quien sabe, a danzar juntos.