Chile se fue de amnesia
 El país de las tradiciones y la alegría, el último rincón del mundo, ya no sé dónde está. Este que habito es una mezcla de Corea, India y Paquistán. Algunos barrios altos parecen Los Ángeles, USA.
El país de las tradiciones y la alegría, el último rincón del mundo, ya no sé dónde está. Este que habito es una mezcla de Corea, India y Paquistán. Algunos barrios altos parecen Los Ángeles, USA.
Escribe Marta Blanco
Cuenta Edwards Bello, el gran cronista de ese Chile que fuimos, que a don Manuel Lezaeta lo mató un chancho. No directamente. Un agradecido paciente del Dr. –que practicaba la medicina natural, por algunos llamada “la medicina de potrero”– le mandó una cabeza bien aderezada, aliñada a la chilena, agradecido por su sanación. “Comió. Murió.” Así termina el artículo.
Grande, don Joaquín. Ni una palabra de más. Ni una de menos. Humor sarcástico, humor grave. No miraba en menos las palabras. No era siútico ni pretendía ser criollista. Le bastó con ser él mismo. Trabajó hasta que más no pudo. Y murió como quiso, puso el punto final cuando estimó que correspondía. Era mi vecino en la calle Montolín antes de que su casa fuera convertida en el Liceo Nº 7 de Niñas de Providencia, antes de que la casa de mi abuelo se convirtiera en agencia de publicidad, luego en el CEP, luego en nada. Una calle entre Providencia y Andrés Bello, plantada de tilos, con grandes casas y casas pobres, una librería de viejos que vendía revistas o las cambiaba en una esquina, seguido por esas miserias que llamaban conventillos, y luego las grandes casas con jardín. La nuestra tenía una piscina. Rara cosa en los años cuarenta. También un árbol de Judea, muy hermoso. Y un ilán-ilán. Ya casi nadie conoce esta trepadora fina, con olor a la Alhambra o a Bagdad, la de Las Mil Noches y Una.
Ese Santiago era muy provinciano, dicen. Yo lo recuerdo vivo, dinámico y transversal. Por Providencia corría el tranvía. Luego llegaron los trolleys, unas micros eléctricas y silenciosas. No existían los semáforos. Un carabinero se paraba en un piso en el centro de Providencia y Pedro de Valdivia a dirigir el tránsito con guantes blancos hasta el codo y una luma blanca que giraba indicando qué hacer.
El Almacén Roma vendía de todo, especialmente unos helados maravillosos. Nos agolpábamos a la salida de los colegios a comprar “bañitos” de bocado, de coco, de chocolate, de piña. Providencia era una calle importante, llena de tiendas. Recuerdo una verdulería con un hombre de madera, como un cochero antiguo, que saludaba a los transeúntes. La farmacia de la Cruz era la preferida. Y los zapatos Chabrán, donde nos preparaban para el verano aperándonos de un par de sandalias café, a cuya suela se le hacía una cruz sesgada “para que no se resbalen los niños”. Y la tienda Arnoya, del distinguido don Manuel Arnoya, que vendía géneros finos y humildes, desplegándolos como el torero despliega su capa sobre los mesones de madera oscura.
Hoy día la cosa es diferente. Las vacaciones son al galope pero en avión. Todos viven corriendo de aquí para allá y hay tantas cosas que comprar que es mejor olvidarse de los malls, edificios diabólicos que reúnen miles de tiendas donde descubriremos lo que ignorábamos necesitar.
En tiempos de don Eduardo Frei aparecieron los pollos broiler. Antes se compraban unos pollos campestres largos y flacos que parecían modelos actuales. Unos flacuchos indecentes, puros huesos y pellejo. Gracias a los broiler comenzó Chile a comprar pollos a diario, entraron en la dieta. Hubo algunos desengaños. Al principio los alimentaron con harina de pescado y los pollos olían a algo entre pejerrey y albacora. Mejoraron el sabor con la experiencia.
En junio los pavos corrían por las veredas, azuzados por un vendedor que los mantenía a raya con un coligüe. Avanzaban seis o diez pavos nuevos y él a grito pelado anunciaba “paaaavos, pavitooos nuevos, pavos paras los santos” y corrían las dueñas de casa y la cocinera y el jardinero, único capaz de coger el pavo por las patas y llevarlo al patio interior, donde engordaría hasta encontrarse, como Luis XVI, ante su propia guillotina.
Las señoras eran muy elegantes. Todas con sombrero y guantes a comprar al Mercado de Providencia, recién inaugurado. Mi abuelina prefería el Mercado Central. Conocía a los vendedores y los dueños de los almacenes importantes, a los yerbateros y los fruteros. Elegía las corvinas y los congrios colorados, los dorados, según el guiso. Los locos abundaban –me refiero a los mariscos– y se pedían apaleados en ceniza. Llegaba con lúcumas, chirimoyas, frutillas y duraznos de la Virgen o amarillos, pelados y peludos, damascos imperiales, uvas rosadas, uvas llamadas “dedo de dama”, uvas negras.
Las alcachofas chilenas, de hojas carnosas y espinudas, grandes y figuronas, eran una buena entrada, bañadas en mantequilla negra o aceite y limón. Una amiga italiana me explicó que esas sicilianas chupaban agua a raudales, que las pusiera en un florero y las mantuviera en agua. Eso de meterlas al refrigerador es una barbarie americana, me explicó. Acaté. Adornan mi mesa varios días y luego, a la olla.
En cuanto a los postres, Chile se fue de amnesia. Desaparecieron el arroz con leche a la mandarina (secreto de familia), los budines y flanes, el postre de claras, y el manjar blanco hecho en casa. El que venden en los supermercados no es manjar blanco, es caluga. Hay una diferencia. Las hojuelas en almíbar y el huevo al revés, los crêpes en jugo de naranja, y el volcán Llaima de puré de castañas incendiado a último momento con coñac y nevado de merengue quebrado.
Los zapatos Letizia son un atrevimiento al pie y al buen gusto, los vestidos parecen encogidos al primer lavado, los tirantes son la sofisticación máxima, no venden ya lana para tejer, solo nylon y plásticos diversos.
Apareció el redbank, los autos de lujo de la juventud parecen jeeps de guerra, las bencinas juegan a la bolsa y nos bolsean, las películas sin vampiros valen hongo. Así se dice ahora. Así se vive. Se acabaron los bungalows y los departamentos hacen nata. Santiago parece un hormiguero.
Pero en el sur, bajo los pehuenes, viven los pehuenches, pobres, olvidados y terriblemente abandonados. He visto un programa de televisión donde los reciben a la hora de comida con un jarro con hielo con azúcar. Esa es su única comida. Y van y vuelven a pie pelado por la nieve, el barro, la lluvia.
Y han hecho una encuestas en que preguntan si somos felices. Yo no soy feliz cuando sé de seres tan marginados, olvidados, paupérrimos. ¿Igualdad? No existe. Solo existe la utopía de la riqueza generalizada.
Chile, el de las tradiciones y la alegría, el último rincón del mundo, ya no sé dónde está. Este que habito es una mezcla de Corea, India y Paquistán. Algunos barrios altos parecen Los Ángeles, USA.
En fin. Lo peor, para el final. Los enfermos graves que llegan a los hospitales son devueltos a morir en sus casas. Muchas mujeres dan a luz en los baños o las ambulancias o las veredas. Este país es muy raro. Muy, demasiado raro. El otro era más sencillo y nadie se contaba cuentos ni les contaba cuentos a los demás.
Algo hemos perdido más allá de las cosas y las costumbres. Es el dolor que llevo dentro.

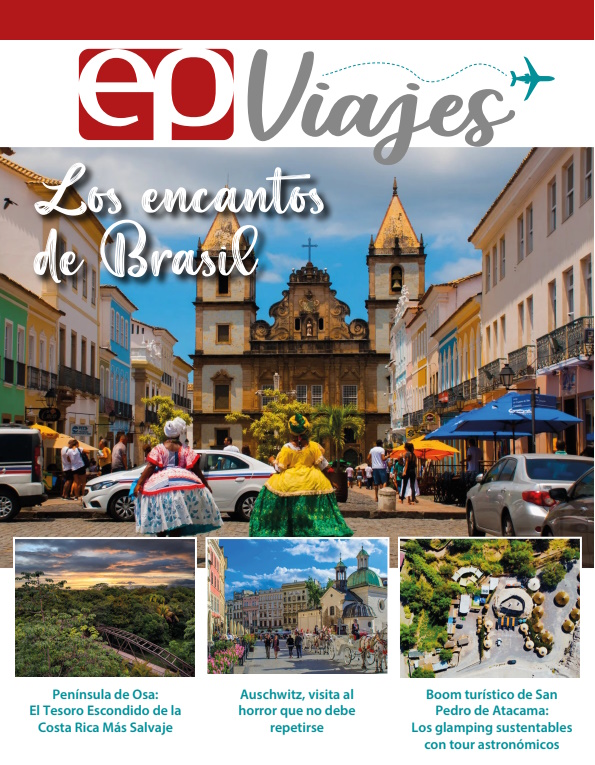
todo lo que dice y mucho mas es cierto olvido la cultura que perdimos, las radios y sus programas lo espectaculos los lugares donde comer divertirse en fin santiago era mucho mejor, lo destruyeron los democratacristianos
Gracias. Ud me ha dado de alta…no estoy loco es sólo «el dolor que llevo dentro»… el dolor de haber perdido algo muy querido.. haber perdido mi Chile querido… no saber dónde está su alma…