“Un fuerte terremoto”
![marta-blanco]() “La verdad es que somos de adobe. Esqueletos de adobe, cabezas de adobe, las mismas casas reconstituidas, el mismo mar que no nos baña tranquilo, los campos que no están de flores bordados. Es hora de reconocer que no somos la copia feliz del Edén”
“La verdad es que somos de adobe. Esqueletos de adobe, cabezas de adobe, las mismas casas reconstituidas, el mismo mar que no nos baña tranquilo, los campos que no están de flores bordados. Es hora de reconocer que no somos la copia feliz del Edén”
Escribe Marta Blanco // Escritora
En 1960 la tierra se movió tanto que mereció ser considerado “el terremoto más poderoso de la historia”. Lo era hasta el 27 de febrero de 2010, cuando nos ganamos a nosotros mismos una vez más. El del 60 destrozó la ciudad de Valdivia, que bajó nueve metros, entró el río dejando los faroles solo con sus lámparas al aire, destruyó la ciudad de Concepción y movió el suelo de Santiago como un gigantesco carrusel que giraba en redondo, provocando una sensación de mareo y vértigo.
Aparte de la desaparición de personas, desaparecieron cerros, quebradas, casas con sus habitantes adentro: la geografía de Chile cambió una vez más. Pero lo peor fue, sin duda, el peligro de la rotura del Riñihue, un lago en la alta cordillera cuya salida se taponeó con dos cerros que se le vinieron encima. Si no se le abría un desagüe, se desplomaría una catarata gigantesca sobre Valdivia anegando el resto de la ciudad y ahogando a miles de personas. El ingeniero Raúl Sáez fue encomendado para solucionar el problema. El negro Sáez, lo llamaban. Era de pocas palabras, cerebro potente.
En una reunión del gabinete de Alessandri sobre la hecatombe, el ministro del Interior don Julio Philippi dijo que había antecedentes antiguos que un cronista colonial había dejado por escrito, pues los mapuches habían desaguado el Riñihue y un cacique lo había contado. “Lo voy a buscar”, dijo, y salió disparado a su biblioteca. Encontró el texto. El Riñihue fue desaguado sin catástrofe gracias a la portentosa memoria de don Julio, el arduo trabajo de Raúl Sáez, la manía de escribir de un cronista y la ingeniosidad sabia de un cacique de tiempos pretéritos.
Hoy debería servirnos esta lección de respeto por el pasado.
No digo qué hay que hacer. Para ello no faltan ingenieros, sismólogos, arquitectos, vulcanólogos. Advierto, sí, que en la tragedia del terremoto sumado al maremoto, en medio de las muertes y desaparición de personas, de la crueldad permanente que representa para los chilenos la tierra en que nos tocó vivir, quizás es buena idea amainar la búsqueda de modernidad a todo costo y sea tiempo de desacelerar el ritmo del cambio de vida.
Chile ha entrado en la era tecnológica a lo maestro chasquilla, ha abierto sus mercados, pero no ha solucionado su problema geológico simplemente porque no tiene remedio: habitamos una cornisa frágil, equilibrada entre la más alta cordillera y el más ancho y hondo mar. Nacimos en una tierra amenazada por su propia estructura y como somos porfiados no damos el brazo a torcer. Es hora de entender que el adobe mata porque no anuncia su caída. La madera cruje, el cemento se tuerce y retuerce, los ladrillos vibran al compás de la tierra. El adobe aguanta hasta que aguanta y, sin decir ni pío, de pronto se derrumba y mata.
La verdad es que somos de adobe. Esqueletos de adobe, cabezas de adobe, las mismas casas reconstituidas, el mismo mar que no nos baña tranquilo, los campos que no están de flores bordados. Es hora de reconocer que no somos la copia feliz del Edén.
Todo indica que el país es una cascarilla, que escondemos el retraso, la ignorancia, la pobreza resistente, y que confiar en Dios sin darle una manito es abusar de su confianza. Dios no tiene nada que ver en este asunto. El gobierno y Chile son los llamados a terminar de una vez por todas con nuestro esqueleto de adobe.
Sacando cuentas tan quebradizas como el país, sumo los hospitales que se derrumbaron, las escuelas del sur y el centro y pienso que construimos carreteras, pero el país está inconcluso. Exportamos, pero no nos importamos.
Chile se hace trizas y trozos cada 25 años, la pobre gente vaga entre podredumbres y escombros, amenazada de hepatitis, de tifus, de ratones que ya pululan. La lluvia comienza a caer sobre los más desamparados y la ayuda llega lenta, hay demasiados que sufren demasiado. Se necesita un corazón de oro, no el oro apilado en bancos. Se necesita correr el albur de acelerar la marcha de los primeros auxilios, se necesita correr hacia donde campean el dolor, el desamparo, el frío, el abandono. Allí donde otro no ha llegado, ahí hay que estar.
La ciudad chilena, en mitad del siglo XX, o sea en el 60, tal como le escribió Darío a la señora Lugones, era “muy siglo XIX y muy antigua y moderna y audaz, cosmopolita”. Aún no llegábamos a la luna, el chip era una papa frita, la electrónica no existía, nos comunicábamos desde Puerto Montt a Arica por teléfonos de línea escasos, en la Parada Militar desfilaba el Buin a galope tendido, levantando una nube de polvo. Sentados en camiones del ejército, pasaban los últimos soldados de la guerra del Pacífico, achicados de viejos, calvos y arrugados como pasas, cubiertos por el uniforme azul y coronados por el kepis ya fuera de uso. Mi mamá era escéptica, “estos no son del 79, ya no queda ninguno, a estos los arriendan para el desfile”. La ironía es la defensa de los chilenos frente a la desgracia.
Esta vez deberíamos demostrarnos que saldremos de la retórica, que construiremos para enfrentar los terremotos por venir, y que no basta con aguantar. Por cierto, al gobierno le tocó duro. Tendrá que enfrentarlo con honor y sensatez. A veces, la sensatez exige una dosis de locura. Hay que dar hasta que duela.


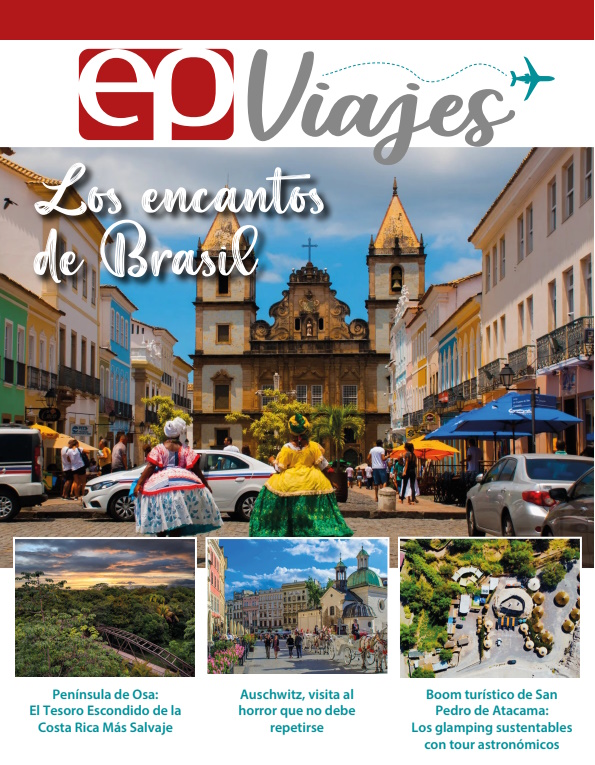
Inicio aceptando que la lectura de una cita textual en cualquier periódico del mundo es siempre incierta. El periodista en cuestión pudo haberla extraído de un contexto más amplio y explicativo; o el entrevistado estaba nervioso y ni quiso decir exactamente eso; o los micrófonos de indiscretos periodistas lo tensan; o un sin fin de argumentos a los que el entrevistado podrá convocar a la hora de la retractación.
Acepto en segundo lugar que la prueba INICIA no sólo deberá haber remecido la conciencia de quienes fueron sus víctimas, habrá remecido también la de sus victimarios. Sus victimarios, aquellos que los convencieron que en cuatro años de formación universitaria se podían construir las habilidades y competencias suficientes para calificar como maestros en Chile. Porque dígame usted una cosa, si en cuatro años la enseñanza media chilena y quienes hacemos clases allí debemos producir un adulto con las condiciones de conocer, saber hacer, y saber ser, ¿qué exime de semejante responsabilidad a las universidades?. Dicho de otro modo, ¿no puede hacer usted en su universidad, lo que yo hago en mi colegio, con menos medios?
Pero a pesar del supuesto inicial, lo que no se puede aceptar, es que un profesor universitario, decano de una facultad de educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, declare que «…al tener transparencia y obligatoriedad de la prueba, no sólo se les entregarán más herramientas a quienes contratan a nuevos profesores, sino que se podrían generar estrategias que incentiven la calidad y la autoexigencia de los planteles…»
Señor Francisco Claro, pero si esa es la misma lógica con la que se alaba el subsidio a la demanda en el mercado de la educación: «más información y libertad de movimiento, generará decisiones inteligentes de los padres que castigarán a los colegios de malos rendimientos». ¿No ha leído usted los incontables informes que dan cuenta de la banca rota teórica de esa opción ideológica?; si los leyó, ¿cómo es que aspira a ocupar la misma lógica de mercado para el sistema universitario?
Pero aún más, de contrabando pretende hacernos creer que en una salida a la coreana en donde el Estado podría contratar al 20% mejor evaluado y aumentar los sueldos en base a los resultados, «la prueba INICIA sería un buen comienzo». Tal vez usted no leyó completo el famoso informe McKenzie, pero ningún país de OCDE donde los resultados se mantienen y perduran en altos estándares tienen el sistema de mercado que nosotros sostenemos con argumentos como los suyos.
Pero aún más, asumiendo las injusticias de mis declaraciones en torno a las posibles tergiversaciones que la prensa hizo de sus declaraciones, que incluyen el recorte y la descontextualización de las mismas, se hecha de menos la mirada autocrítica; alguien que diga, nos equivocamos, vendimos algo que no reconocemos; no hicimos suficientes esfuerzos. Se echa de menos la mirada autocrítica sobre el sistema infame que nadie controla y que sigue vendiendo ilusiones.
Finalmente una palabra sobre sus ex alumnos, los suyos y los del sistema completo: no es a ellos a quienes debieramos estar apuntando sino a las universidades chilenas que los formaron. Hacia ellos, futuros maestros de chilenos, el deseo que la educación continua y su espíritu los envuelva.